Roger Ebert no había jugado a Doom en su vida y hubo quien dijo, cuando le tocó criticar la adaptación protagonizada por Dwayne Johnson en 2005, que igual debería haberlo hecho si pretendía escribir con rigor. Este episodio podría remitirnos a otra ligera e igualmente estúpida controversia en torno a la reciente película de Super Mario Bros., donde la crítica se distanció en buena parte de la acogida del público y la explicación más plausible parecía ser que es que esa crítica no había tenido contacto alguno con una saga de videojuegos archiconocidísima. Pero Ebert, hace 18 años, no se lo tomó bien. Los comentarios de los lectores le irritaron y sacó el elitismo a pasear: «Hasta donde yo sé, nadie dentro o fuera de este campo es capaz de citar un juego digno de comparación con la obra de los grandes dramaturgos, poetas, cineastas, novelistas y compositores».
«Los videojuegos representan una pérdida de las preciosas horas de las que disponemos para hacernos más cultos, civilizados y empáticos». Y seguía: «Mientras haya una gran película sin ver o un gran libro sin leer, seguiré siendo incapaz de encontrar tiempo para jugar a videojuegos». La controversia no quedó ahí: en los meses siguientes el crítico de cine más célebre de EE.UU. y seguramente del mundo entero emprendió una cruzada contra los videojuegos, probando argumentos algo más elaborados. Ebert dijo más tarde que uno de los motivos principales por los que el videojuego no podía ser arte era la interactividad, poniendo como ejemplo qué pasaría si Romeo y Julieta tuviera un final feliz opcional. Por suerte en un tramo del camino se le ocurrió algo mejor, en tanto a la imposibilidad de que los videojuegos tuvieran una visión autoral. Lo proponía en una coyuntura muy inoportuna para esta tesis —en pos de defender estas ideas había llegado a enfrentarse a Kellee Santiago de Thatgamecompany, que justo acababa de publicar un título tan respetado como Flower—, pero tristemente encontró pábulo incluso dentro del sector: Hideo Kojima admitió que no iba desencaminado del todo. Que los videojuegos, por su naturaleza intrínsecamente popular, no podían emular la expresión personal que posibilitaba el cine.
En 2010 Ebert enterró el asunto. «Nunca opinaría sobre una película que no hubiera visto, y sin embargo declaré como axioma que los videojuegos nunca pueden ser arte. Sigo creyéndolo, pero nunca debí decirlo». La polémica se agotó ahí, al menos con Ebert como estandarte: el argumento de la autoría, vertebral a la crítica de cine y a cualquier comparativa que pudiéramos hacer en cuanto a legitimidad cultural, quedó inserto en el debate. También las limitaciones del medio por ser inseparable de la industria, condenando el único discurso crítico aparentemente posible a elaborar listas de la compra. Y Ebert se salió con la suya, porque durante la movida a nadie se le ocurrió argumentar que había sido él quien, a finales de los 80, había implantado el «pulgar arriba/pulgar abajo» como forma sintética de recomendar un título o no. De aconsejar pagar por una película, o mejor quedarse en casa.
I
El videojuego tiene más de cincuenta años, pero aun así Arpa Editores publicó este mes de mayo un ensayo titulado El siglo de los videojuegos, a cargo de Jorge Morla y Borja Vaz, en cuya portada se lee «Por qué son el fenómeno cultural más importante de nuestra era y por qué no te estás enterando»; un subtítulo que vincula inevitablemente al libro con tantos artículos de prensa generalista que proclaman con pasión que «los videojuegos existen» para acto seguido esgrimir como principal motivo para dicha pasión la cantidad de dinero que generan. Morla y Vaz, al menos, problematizan esta idea y desarrollan tanto una buena panorámica del medio como un examen de los obstáculos que enfrenta. Lo que vendría a ser lo mismo que intentar justificar por qué existe un libro como este, por qué es necesario. Una de las razones estrella, al tiempo que justo la que está destinada a la superación, es la brecha de público. «El mundo se halla inmerso en una suerte de hachazo generacional difícilmente salvable que se ha establecido entre las generaciones ancladas en la cultura analógica y aquellas que nacen ya inmersas en un mundo digital», escriben Morla y Vaz. El libro, a continuación, examina otras razones más delicadas: la dependencia de la habilidad a la hora de poder experimentar satisfactoriamente buena parte de los videojuegos, la barrera económica de acceso a títulos y nuevas consolas y, en directa consecuencia de esto, el insoslayable elemento tecnológico. La obsolescencia programada, la inserción en unas lógicas capitalistas que separan y atomizan.
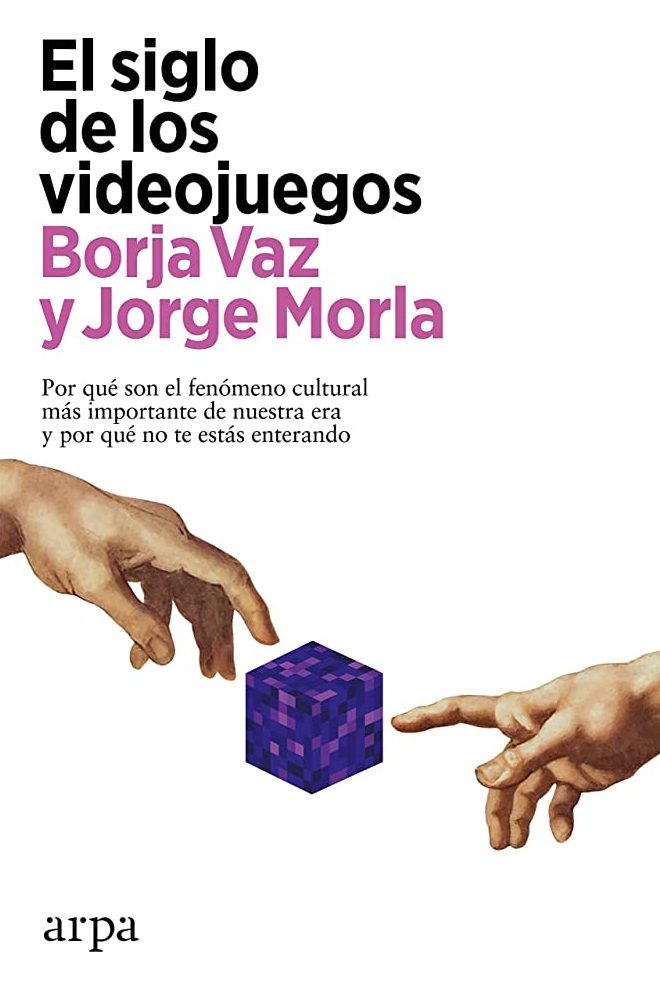
Sin embargo, el aspecto más lúcido del trabajo de Morla y Vaz apunta a cómo se ha ido estableciendo la prensa que trabaja el videojuego, y con ella el discurso crítico. Es una genealogía que vuelve sobre los pasos de Ebert: la angustia por saber si merece la pena o no ver algo como único objetivo de la crítica, y las listas de la compra. Vendría a ser la «crítica populista» de la que Ebert, por mucho que le gustara mentar a Shakespeare, ha sido el gran abanderado histórico. La crítica populista encaja a la perfección en nuestro presente, por cómo coarta la experiencia estética de un objeto cultural y la concentra en una dialéctica bueno/malo (en el mejor de los casos) o en una nota numérica (en el peor), espoleadas ambas por la complicidad: la dulce sensación de que el crítico te habla de tú a tú. Esta dinámica marida a la perfección con el recibimiento de los videojuegos, particularmente por cómo se congrega alrededor de ella —y acorde a los problemas mencionados de encapsulamiento de subjetividades— la prensa especializada. Mientras que la prensa generalista —incapaz, por su constitución decimonónica, de descifrar los condicionantes del medio— solo puede hablar de todo el dinero que ganan los videojuegos, la prensa especializada ha de tener un comportamiento bien tribal, bien igualmente proselitista.
Alberto Venegas realizó un atento examen de la prensa generalista en 2017, titulándolo La no concepción del videojuego como cultura en España. Ahí, además de volver a comprobar lo imprescindible que es el triunfo económico para merecer un hueco en las grandes cabeceras, achacó la nula presencia de los videojuegos en la televisión analógica a la edad mayoritaria de los telespectadores, y además vislumbró una situación que no ha dejado de ir a más desde entonces: esta misma prensa especializada, que se supone que solo debería tener ojos para los videojuegos, tenía secciones dedicadas al cine y las series. Cine y series de éxito mainstream, claro: Marvel y Juego de tronos. Es algo que tiene todo el sentido del mundo: por un lado obedece a un ecosistema cultural donde ya todas las empresas lo hacen todo —y por eso todas las adaptaciones de videojuegos son buenas—, y por otro certifica el corazón utilitarista de esta prensa especializada a la hora de perfilar targets.
El capitalismo nos quiere dentro de burbujas, quiere que nos sintamos «frikis», y Morla y Vaz aciertan al identificar el problema de la prensa generalista/privada como un gran obstáculo para que el videojuego se expanda. Lo tiene todo en contra, sin embargo: aun asumiendo que la brecha generacional terminará, el asunto tecnológico está tan enraizado que nos aboca a seguir jugando a videojuegos en la oscuridad del desván, y eso solo si nuestro bolsillo se lo puede permitir. Con una conversación mediática tan enclaustrada y, sobre todo, tan servil a las grandes empresas —el propio funcionamiento de la prensa especializada anima a ello— se antoja imposible que la conversación sobre un videojuego pueda desarrollarse en los términos tan amplios y casuales en que se desarrolla la conversación sobre cine. Por mucho que el cine haya visto pasar sus mejores días, por mucho que el siglo XXI sea el siglo de los videojuegos. Es una inercia, un punto muerto en el avance del medio.
Pero centrémonos en la conversación en sí, más allá de sus circunstancias externas. ¿Cuál es la conversación? ¿Cuál es el léxico que maneja? ¿Por qué cuesta tanto elaborar un canon según nos enseñó el siglo XX? ¿Por qué parece tan difícil que esta conversación se desarrolle ajena a otras referencias culturales, particularmente el cine?
Hablemos del Ciudadano Kane del videojuego.

Muchos de los debates planteados se podrían resumir en una idea rotunda pero algo porosa: el videojuego es un arte netamente posmoderno. Muchos de los rasgos que dificultan la legitimidad cultural son rasgos netamente posmodernos: su estrecha afiliación al capitalismo tardío, la ausencia de una autoridad epistemológica —una consecuencia clave de que la crítica te hable de tú a tú es que la credibilidad que te merece es puramente emocional y por tanto variable—, una inasumible multiplicidad de condicionantes en el consumo que disgregan los relatos sobre su experiencia… y todo esto proviniendo de un pecado original, haber nacido cuando nació. «El mundo de los videojuegos vio su consolidación y desarrollo durante el periodo posmodernista», escribe Alberto Venegas. «Los videojuegos siguen anclados a la cultura popular, al relativismo aparente de que todas las obras son buenas y su valor tan solo depende del ojo que las mire». La cuestión del nacimiento es vital, pues nos obliga a hablar de consideraciones arraigadas desde un presente donde, en puridad, la recepción de los videojuegos y el desarrollo de su industria no son muy distintos a los del cine.
II
La conversación de los videojuegos está marcada por unos espacios de debate que sonrojarían a cualquier crítico de vocación modernista, que aspirara a que realmente el videojuego fuera un arte que trascendiera sus condiciones de producción. La conversación de los videojuegos, así, viene guiada por diatribas sobre qué consola es mejor, cual equipo de fútbol, y halla su máximo grado de visibilidad en eventos corporativos, que nos abocan a discutir qué conferencia ha sido más impactante y cuáles los anuncios con mayor hype. Situaciones aparentemente distópicas que favorecerían refugiarse en el cine como arte ajeno a estas frivolidades… si no fuera porque el cine ya está ahí. Los eventos que realizan las majors de Hollywood solo se distancian del E3 y similares en su formidable cutrez, en que aún están intentando acomodarse dentro de una gramática desconocida, pues antes no precisaba de tanta visibilidad: bastaba con que atendieran los accionistas. Pero ahora Disney consigue que su Investor Day sea mediático y Warner Bros. promete que HBO Max se transformará en Max sin que eso signifique que minusvaloren la marca HBO. Las palabras «contenido» e «IP» están a la orden del día, pues de lo que se trata ahora es de engrosar catálogos y crossovers. Da igual hablar de Space Jam: Nuevas leyendas que hablar de Fortnite. Fundamentalmente porque lo mismo un día de estos Epic se fusiona con Warner, o algo así.
En resumidas cuentas, y si nos ceñimos al presente, el cine podría ocupar exactamente el mismo lugar cultural que los videojuegos, con el hecho de que hace bastante menos dinero como única diferencia significativa. La legitimidad cultural que sigue ostentando se debe a logros pretéritos y por eso es importante desplazarse al pasado, a cuando sugerir que cine y videojuegos estaban al mismo nivel era descabellado… porque ni siquiera existían los videojuegos. El cine pudo desarrollarse como arte moderno, el videojuego no. Justo cuando nació el videojuego —en los años 60— fue de hecho cuando el cine como fenómeno cultural había empezado a atravesar las mutaciones que lo convertirían en lo que es hoy. La sociedad de masas se había consolidado y el cine como industria con ella; la crítica populista nació entonces como intermediaria para el público cuando la distinción entre alta y baja cultura había quedado inoperante, y la industria cultural lanzaba productos homogéneos que facilitaban una explosión de la subjetividad autosatisfecha. En 1962, el crítico de cine Manny Farber escribió el ensayo White Elephant Art vs. Termite Art defendiendo la serie B y el cine de vocación popular frente al cine de autor y arte y ensayo. Siete años después, Pauline Kael se pronunciaba en una línea similar con Trash, Art and the Movies.
El camino estaba allanado para Roger Ebert y su «pulgar arriba/pulgar abajo», que no era sino la apoteosis de lo que Farber y Kael buscaban en sus escritos: dorarle la píldora al público, darle masajes relajantes al cerebro con la salmodia de que siempre iba a tener razón. Otra consecuencia básica de esto, y que anticipa la genealogía del periodismo y crítica de videojuegos, es que el crítico deja de ser crítico para limitarse a ser un espectador ingenioso: un colega que, como Ebert, te dice que esta película está estupenda y que vayas a verla al cine. Cómo no vas a ir a verla, si es tu colega, o por lo menos alguien que habla sin tapujos ni ínfulas intelectuales. Aquí da lo mismo que hablemos de Ebert o de Carlos Boyero, pero hay que añadir que el «pulgar arriba/pulgar abajo» del primero había venido acompañado de otro avance importantísimo: junto a su colega Gene Siskel, estas valoraciones llegaban por televisión, en un programa titulado At the Movies que empezó a emitirse a mediados de los 80. La crítica no solo había domesticado al público —domesticándose con él— para servir a los intereses del capital: además se había convertido en espectáculo.
El cine pudo desarrollarse como arte moderno, el videojuego no.
Lo fácil ahora sería volver al presente para asociar At the Movies con retransmisiones de Twitch y tantos y tantos youtubers que pegan gritos y reaccionan a cosas, pero seguiríamos sin abordar el léxico en sí. O, lo que es un poco lo mismo, sin valorar contra qué intelectualidad se estaban rebelando Farber, Kael y Ebert. No hay que darle muchas vueltas al hecho de que sea tan tentador echar mano de referentes cinematográficos para el análisis de videojuegos: más allá de que esta vinculación sea en muchísimas ocasiones buscada por los propios artistas acomplejados —hablemos de Neil Druckmann, de David Cage o del mencionado Kojima—, en sus orígenes la crítica de cine también tomaba préstamos de otras áreas culturales. Los primeros críticos y periodistas de cine eran expertos en «espectáculos», en general. El parentesco del cine con el teatro fue una preocupación central de André Bazin. Y Manny Farber, sin ir más lejos, acostumbraba a utilizar metáforas deportivas en sus textos.
La conversación videolúdica quiere desarrollarse según los estándares de la conversación sobre cine porque es su predecesor directo como entretenimiento de masas. Pero, como lo hace en un contexto radicalmente distinto a aquel que institucionalizó al cine como arte, está llamado bien a la derrota, bien a que cualquiera que hable hoy día del «Ciudadano Kane del videojuego» lo haga de forma irónica (esperemos). El problema auténticamente lacerante, más allá de la forja de un canon rígido que a estas alturas apenas importa a nadie —incluso la cinefilia actual se rebela contra él, como ejemplifica la última lista de Sight & Sound sobre las mejores películas de la historia—, es que las particularidades del medio han coartado el pensamiento. Por supuesto, no de forma irreparable.
III
La legitimación cultural del cine no se debió solo, felizmente, a su conversión en el arte estrella del siglo XX. Se dio gracias a que estimuló a toda velocidad la imaginación de la filosofía —Henri Bergson empezó a teorizar cuando el cine no tenía ni diez años—, y a que el desarrollo de su estética siempre anidó los cauces de la intelectualidad. En la Unión Soviética, Serguéi Eisenstein y Dziga Vertov compaginaron el ejercicio creativo con la crítica y pensamiento de este mismo ejercicio, para que décadas más tarde se diera una situación análoga con respecto a las filas de Cahiers du Cinéma y la Nouvelle Vague. Jean-Luc Godard traía consigo además la cinefilia, la pasión que espoleaba secretamente este nuevo entramado de conceptos y aproximaciones, y blindó el cine como medio de expresión popular con sillón garantizado en la tradición filosófica y la academia. Los debates que propulsó esta afloración intelectual cimentaron la teoría del autor como arma retórica estrella para valorar cualquier forma contemporánea de arte —incluso dentro de Hollywood, según los huecos de expresión personal que pudiera mostrar—, pero además indagaron en otras cuestiones que daban cuenta del estado de ebullición del medio: su potencial político y la ética de las imágenes.

A priori no costaría encontrar en la historia de los videojuegos un debate similar al que Jacques Rivette espoleó en 1961 con su texto De la abyección, que se preguntaba al hilo de la película Kapo de Gillo Pontecorvo y de la utilización de un famoso travelling hasta qué punto era ético enfatizar el sufrimiento dentro del cine para hacerle llegar al espectador una cierta idea. Gracias a su interactividad, a la intensidad con la que el videojuego manipula la sensibilidad del espectador, podríamos pensar en un «Nada de ruso» de Call of Duty: Modern Warfare 2. O en Hotline Miami. Podríamos pensarlo, si no fuera porque sus inquietudes han sido opacadas por otros debates, también relacionados con la violencia pero mucho más superficiales y mediáticos. Mientras que el prestigio del cine ha acostumbrado a evitar que el pánico social se descontrole, los videojuegos han corrido una suerte más parecida a lo que ocurrió con los cómics —medio artístico de trayectoria muy similar a los videojuegos— en 1954, cuando Fredric Wentham publicó La seducción de los inocentes describiendo a los cómics como una forma inferior de literatura popular que corrompía a la juventud. Wentham logró que se creara una Comics Code Authority para elucubrar censuras y autocensuras. Salto al niño de la katana, a uno de los adolescentes de Columbine siendo aficionado a Doom y a cualquier episodio similar que se nos venga a la cabeza.
El cine ha atravesado polémicas parecidas, pero nada comparable al estigma que han arrastrado los videojuegos como resultado de lo mismo que, de hecho, distinguía a los cómics en los años 50: su público era más joven que los prescriptores culturales. Es otra desventaja a tener en cuenta de cara a acotar esta equiparación con la legitimidad del cine, pero hay otro rasgo de lo posmoderno que no hemos valorado aún y que puede haberle venido mejor de lo que parece al videojuego: la velocidad. Esa a la que ha evolucionado el discurso crítico, en combinación nuevamente al propio desarrollo estético de los videojuegos. Del mismo modo que la teoría de autor tuvo que nacer en Europa para oponerse a la sistematización del mainstream estadounidense, esta pudo hacer pie en los videojuegos con la revolución del indie. Decíamos antes que la bravata de Roger Ebert a mediados de los 2000 fue especialmente inoportuna, y se debe a que justo coincidió con un periodo de máxima confianza en las posibilidades del medio: una confianza que ya compartía la crítica y los florecientes estudios culturales. Era sumamente fácil valorar los videojuegos según la teoría del autor cuando abordábamos una producción minimalista, cuando Jason Rohrer publicaba Passage y cuando Jonathan Blow deconstruía la ideología de Super Mario por medio de Braid. También, ya que había precedentes, era razonable dar un paso más y proponer que esta misma visión autoral estaba presente en el mainstream, proviniendo de un Kojima que ya llevaba muchísimos Metal Gear diseñados en Konami o de un Ken Levine que acababa de lanzar BioShock con el amparo de un gigante como 2K.
Así que, desde mediados de la primera década de los 2000 en adelante, todo ha evolucionado como tenía que evolucionar. El interrogante de si los videojuegos son arte ha perdido pregnancia fuera de las filas de los conversos, y además se ha beneficiado de que su gran rival, el cine, asuma muchas de sus dinámicas. Están los eventos ya mencionados como periódica performance empresarial, pero también la cuestión serial: de una saga de videojuegos nunca se ha dicho «segundas partes nunca fueron buenas» porque no es algo que encaje bien con el progreso tecnológico. De una saga de películas sí se ha dicho eso, pero solo durante el tiempo que fue necesario para que la producción se estandarizara: qué sentido tiene hablar de «segundas partes nunca fueron buenas» en la época de los universos cinematográficos.
En cualquier caso hablamos de equiparación discursiva como si fuera lo máximo a lo que pudiera aspirar el videojuego con el cine, pero, ¿puede haberle adelantado? ¿Puede haber avanzado la conversación en una medida que el cine haya tardado más en conciliar? Sí, puede. Por las especificidades del videojuego. Lo señalan Morla y Vaz con acierto: esta naturaleza líquida y multipolar, posmoderna desde su esencia, favorece que ejerza de vanguardia para grandes cambios socioculturales, y así es como nos plantamos con el GamerGate de 2014. Hallamos en esta campaña multitudinaria de ciberacoso el germen de los grandes conflictos culturales y políticos de nuestros días, pero también podemos mirar un poco más hacia atrás y pensarla como reacción virulenta a un avance para el que el mundo no estaba preparado: un cambio de subjetividad que por supuesto había tenido precedente en la crítica cinematográfica, pero nunca con este alcance y estos efectos vertiginosos.
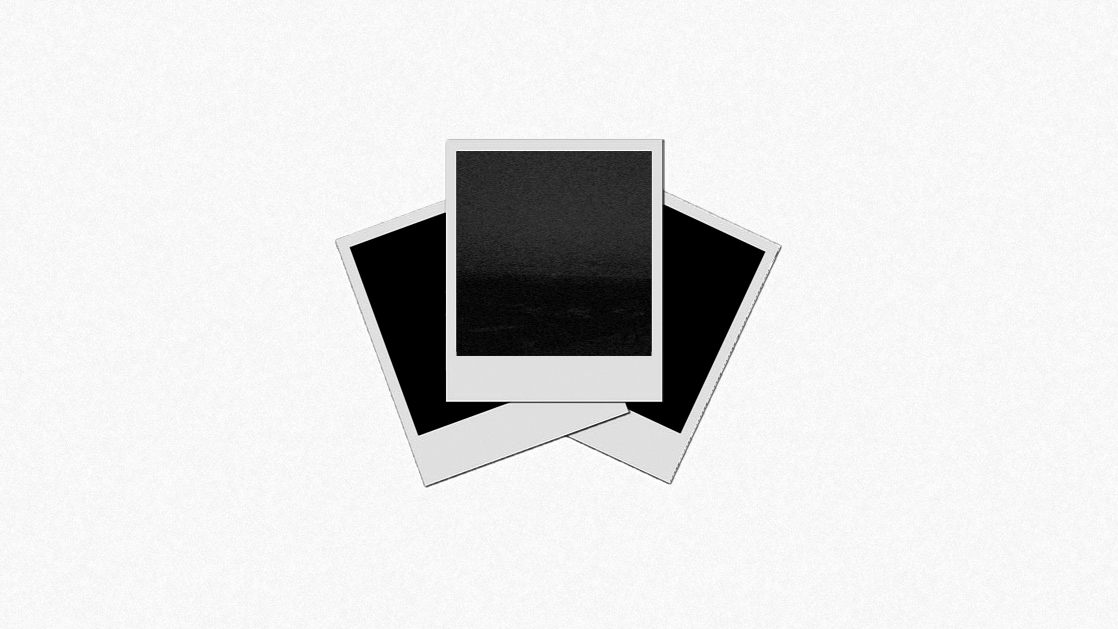
Durante los años 70, hacia el final de la segunda ola del feminismo, Laura Mulvey o Molly Haskell abordaron el machismo intrínseco al cine, agitando supuestos y persiguiendo un pensamiento revulsivo que localizaba en el mismo nacimiento de este arte el origen de diversas opresiones. No es muy distinto a lo que quería hacer Anita Sarkeesian con Feminist Frequency, pero el GamerGate se encargó de que sus ideas tuvieran una mayor repercusión, alineada con la recentísima consolidación de los videojuegos como arte legítimo. Las ramificaciones de esta reacción han sido transmedia y han movilizado emocionalmente al público, mientras que las críticas de cine feministas de los 70 alojaron el debate dentro de lo intelectual sin nunca aprehender la lucrativa pulsión populista de sus contemporáneos.
Salía más a cuenta decirle al público que siempre tenía razón. O, como de hecho fue la mayor consecuencia de la teoría de autor —y paradójicamente remataron otros discursos más recientes enfrentándose a la tradición Cahiers—, tranquilizarle diciendo que el cine de Hollywood también tenía legitimidad cultural y era emancipador, aunque surgiera de una industria y un sistema capitalistas en continuo perfeccionamiento. La teoría autoral, aplicada al cine, no dejó en definitiva de refrendar un sistema. La teoría autoral aplicada al videojuego, sin embargo —y sin olvidar que Zoe Quinn, autora de Depression Quest, fue el otro gran objetivo del GamerGate—, ha hecho temblar toda la casa del árbol.
y IV
No, el videojuego nunca va a tener la legitimidad cultural del cine. Por circunstancias históricas, es sencillamente imposible. Y no pasa nada. Cuando la brecha generacional se diluya todo valdrá lo mismo, cine y videojuegos tendrán exactamente las mismas opciones —cada vez más limitadas— de generar discurso crítico. Podríamos terminar con esta conclusión fatalista, que aun así quiere confiar en la naturaleza aceleradora del videojuego y en su todavía joven historia para atisbar un futuro de avances enriquecedores —en el medio y la conversación—, pero aún nos queda por examinar otra gran desventaja. Para abordarla hemos de volcarnos con las definiciones, quizá lo que primero habría que haber hecho. Qué diantre significa legitimidad cultural, y qué estamos haciendo por perseguirla.
Con respecto a la legitimidad aplicada a las artes, Brian Green distingue tres tipos. La legitimidad financiera —de eso el videojuego va sobrado, en oposición a por ejemplo la poesía—, la legitimidad artística —la que tiene que venir de los propios creadores, asumiendo que en efecto están haciendo arte y no churros— y la susodicha legitimidad cultural. Que se la daríamos nosotros, como críticos y como jugadores. Y nos está costando lo suyo. Como críticos lidiamos con la precarización de la profesión, los plazos irrespirables, el régimen servil hacia las empresas a la que nos aboca una profesionalidad asalariada, y con una dispersión de referentes en diversas áreas y medios que ha garantizado, en última instancia, que durante este ensayo solo se haya mencionado una crítica de videojuegos de renombre. Todos estos condicionantes empobrecen los discursos, acortan nuestras miras.
El videojuego puede ser el arte que se experimenta de forma más íntima, pero también el que ha nacido a una distancia más drástica del público.
Como jugadores, qué decir. Como jugadores a duras penas salimos de las emanaciones alienantes del capital: estas que nos exponen a lo competitivo, al gatekeeping y al disfrute aislado, así como a contradicciones deliciosas —pero de gran arraigo histórico, como se ha dicho— en el empeño en defender el videojuego como medio artístico mientras rechazamos que se les piense «demasiado», que se les piense «políticos» y que puedan hacer otra cosa además de «divertir». Es muy difícil alcanzar legitimidad cultural en estas condiciones porque la legitimidad cultural se fundamenta en un sentido común colectivo, y Green añade a la dificultad de construir ese sentido común otro supuesto imprescindible: la incapacidad del medio para generar memoria. Si no genera memoria, el videojuego aparece desligado de la historia, y más allá de la dificultad para forjar un canon —que tampoco es dramática, insistimos—, aboca a experimentarlo solo en pos de la novedad y lo inmediato, coartando las perspectivas y las experiencias según lo que requiera la obsolescencia programada y la inminencia de otra gran consola.
Se podría argüir que hoy día hay más posibilidades que nunca de disfrutar juegos antiguos. Y las hay, en efecto. ¿Pero quién tiene el control de estas experiencias? Las mismas compañías que las crearon en primer lugar, y diseñan los catálogos atendiendo a lo que mejor les va viniendo para su imagen de marca. El videojuego puede ser el arte que se experimenta de forma más íntima, pero también el que ha nacido a una distancia más drástica del público. Desde el punto de vista material los esfuerzos por la preservación resultan ser la mejor estrategia para combatir esta distancia. Desde el punto de vista de la conversación es mucho más sencillo: simplemente no hay que tener miedo de pensar.

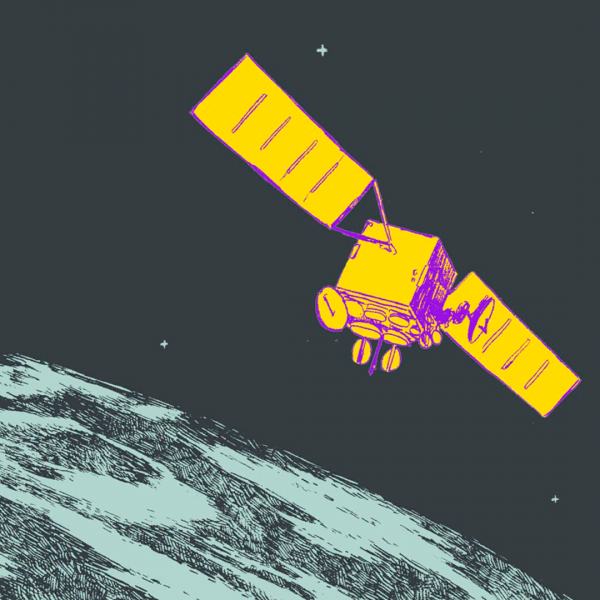

Solo los usuarios registrados pueden comentar - Inicia sesión con tu perfil.
10/10 siempre es un placer leerte por aquí, Alberto
Tema super interesante y articulazo.
Enhorabuena por el artículo. Muy completo y bien documentado.
A mi modo de ver, el videojuego lo tiene difícil porque: 1, salvo honrosas excepciones como esta santa casa, los medios que le dan cobertura están completamente infantilizados. 2, es imposible identificar una autoria única en el 99% de ellos. 3, no hay estrellas a las que pueda seguir el gran público. 4, a nadie le interesa que se eleve su posición cultural porque perdería gancho con respecto a las nuevas generaciones.
Estos artículos son Maná caído del cielo.
El artículo es excelente, vaya eso por delante.
Ahora bien, estoy de comparaciones con el cine, del cine, de los críticos de cine, de las series, de las adaptaciones al cine… nunca se busca la legitimidad de la arquitectura, de la danza… nada, nada. Cine. Hasta los cojones, en serio.
Antes entraba en varias webs de videojuegos aparte de Anait, ahora sólo entro en Vandal. Prefiero a Pedro J y a la guerra de consolas antes que tener que ver por otro top 10 mejores películas de Di Caprio, en ese punto estoy. Me están convirtiendo en un reaccionario, empiezo a desear el retorno a la Super Juegos y el sonido FX.
Y el artículo es la caña, repito.
Pulgar arriba.
Menudo articulazo, Alberto.
Siempre intenté, dentro de mis humildes posibilidades en prensa de videojocs, promover la crítica más que el análisis, la reflexión más que la nota. Y la respuesta siempre fue muy similar: una resistencia enorme de público y compañeros. Por eso hay que valorar tanto lo que hacéis en Anait y el buen ojo que tenéis para incorporar nuevas voces. Cada uno con su voz, pero todos sumando hacia un mejor periodismo de videojuegos.
Gracias infinitas.
Pues que me ha encantado. Y comentaría/puntualizaría/discutiría algún punto, pero uff, son tantas cosas (porque el texto da para mucho y bueno). Si acaso solo dejo un apunte de los tantos que me rondan, es sobre la frase del artículo «cuando la distinción entre alta y baja cultura había quedado inoperante». ¿Inoperante o quizá trasladada a, precisamente, el videojuego, cómic, cine serie B, animación…? Desde mi primera visita de preadolescente a la librería Gigamesh de Barcelona tengo grabado la frase de su cartel que dice «Vicio y sub cultura». Siempre lo he entendido como «si me vas a calificat de baja cultura o algo peor, deja que yo mismo me etiquete como vicio y subcultura, y bien orgulloso».
@el_jugador_medio
Maravillosa librería/tienda de juegos de mesa. Es poco menos que un templo del frikismo.
Creo que es convincente el razonamiento de por qué los videojuegos nunca alcanzarán la legitimidad cultural del cine y por eso creo que el siguiente paso sería preguntarse si esa legitimidad sería algo deseable. No se me malinterprete, no me refiero a que debamos acomodarnos en nuestro «gueto» social de amantes de los videojuegos y nos pongamos a repartir carnets para ver quien puede entrar/opinar y quien no, si no a que creo que esa aceptación masiva como forma de entretenimiento tiene el potencial de frenar la innovación artística al haber alcanzado ya ese objetivo. Siento que, al igual que está pasando con el cine, esa legitimidad propicie una asimilación aún más rápida de las dinámicas turbocapitalistas que dificultarían el desarrollo y el acceso a obras que realmente transmitan algo o innoven en algún sentido más allá de lo tecnológico (aunque también es cierto que muchas de esas dinámicas están más que arraigadas en el medio incluso sin la legitimidad cultural)
No quiero ser ese tío porque el artículo como divulgación de otros cines posibles está bien, pero no deja de ser la misma deriva histórica que se está viendo en todos los medios: asumir la derrota artística de los videojuegos ante una total falta de crítica teórica que parta desde —y no hasta— ellos y refugiarse en unificarlos culturamente con los medios audiovisuales asentados (cine y TV) .
A mi modo de ver y sin intentar descorazonar a nadie, en Anait siempre se han hecho las cosas de otra forma pero cada vez es menos constante. Acercar los videojuegos al cine para elaborar una teoría crítica es asumir la incapacidad de poner en palabras que una lengua que sólo emane de los videojuegos es posible.
Dicho de otra forma, en el cine hay teatro pero se puede decir que también hay cine porque hay toda una corriente histórica de teoría crítica que puede afirmarlo aún a sabiendas de que siempre fue un arte sin futuro; sin embargo, en los videojuegos a nadie le sorprende que haya cine, pero no hay videojuegos porque el peso de la historia nunca lo ha considerado una invención real y, por tanto, tampoco la sociedad.
@orlando_furioso
Claro, son aceptados pero por una minoría. Cuando el cine apareció fue un fénomeno rápidamente popularizado en todo el planeta; sin ir más lejos, Chaplin enseñó a reír a los soviéticos. Lo más «importante» o «notorio», entre infinitas comillas, que se ha realizado quizá sea la colección del MoMA de Nueva York por su prestigio y vanguardia que, teniendo un gusto interesante en mi opinión, no deja de ser eso: una selección. Uno de los problemas de base a los que se enfrentan los videojuegos es que, la crítica como tal, ya no existe (y en el cine sólo quedan resquicios o pequeños refugios).
Por otro lado, y me disculpo por desviarme un poco del tema, la teoría de los autores aunque moderna fue elaborada por burgueses, es normal que a día de hoy flaquee en muchos aspectos. De todos modos, es algo más complejo que relacionar autoría con excelencia y sinónimos derivados. Decía Godard que, de la frase «política de los autores», la gente se quedó con «autores» cuando lo importante era la palabra «política». Cuando se habla hoy de autoría, o al menos en el cine, pocas veces se aborda la autoría, y casi nunca la política formulada en los primeros cinco años de los Cahiers con Astruc, Rivette, Rohmer y Truffaut (quienes lo propusieron inicialmente).
«Toda película es el resultado estético de su proceso de producción».
En los videojuegos no sólo ocurre lo mismo, sino que en el contexto de economía hiperglobalizada en que vivimos, es absurdamente mucho más obvio de detectar que en el resto de artes.
Yo es que no le veo mucho sentido a estas comparativas cuando partimos de una base que sigue siendo la misma: La accesibilidad.
Recomiéndale una película a alguien, aunque nunca haya visto nada de ese director, y si tiene interés podrá encontrarla en plataformas, en el cine o hablando en plata descargársela por ahí.
Recomiéndale el Journey a alguien que nunca ha jugado a videojuegos más allá del móvil.
Al final todo se reduce a eso, la aceptación de un medio como cultura, o a cualquier nivel, depende del acceso que tenga la gente a dicho medio.
Tendrá que pasar mucho tiempo para que el acceso sea más fácil o para que la mayoría de población haya crecido jugando, cuando nosotros seamos abuelos, y vete a saber como serán los videojuegos entonces.
Otro brilante artículo, enhorabuena Alberto. Tu serie de artículos da para libro, y del bueno. Bajo mi humilde punto de vista ya forman parte de La història dels Videojocs.
Y eso ocurrió con una de las páginas que más seguía: Vidaextra. Después de darse a los clicbaits y a las noticias fáciles sobre el juego de moda, ahora ha metido con calzador todo lo mainstream que se pueda meter. Además de hacerme abandonar la página, me hizo pensar en el tema que nos ocupa: el poco respeto que el medio se tiene a sí mismo.
La legitimidad se la ha dado al videojuego la gente, la sociedad, dándoles más audiencia, atención y conversación actualmente que al cine, literatura y demás.
Los críticos no son nadie para repartir carnets de legitimidad, especialmente críticos culturales pedantes que no se enteran de la misa la mitad y están hablando de medios que no conocen lo suficientemente bien como para hablar de él en condiciones.