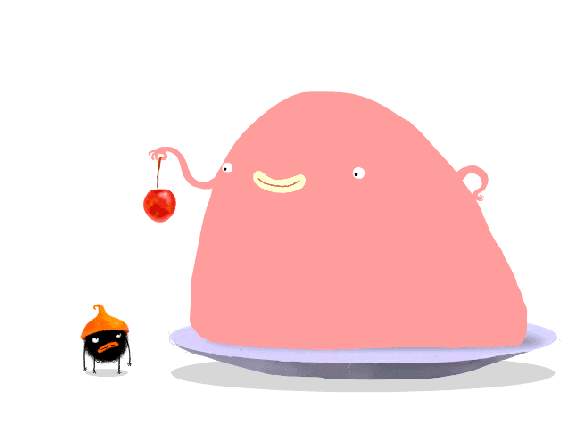
Los videojuegos para la infancia existen. Desde su aterrizaje como esfera cultural hace ya varias décadas, el videojuego ha ido generando una serie de obras que, sin riesgo a confundirnos demasiado, podríamos considerar «para niños y niñas». El imaginario social en torno al entretenimiento electrónico, de hecho, está plagado de iconografías —y romanticismos— que han ido poco a poco anclando tanto la idea del juego digital a la infancia que durante mucho tiempo resultó casi un lastre conceptual para su autoimagen expresiva; una autoimagen proyectada de la que parece ir desprendiéndose a medida que los jugadores han ido creciendo y normalizando su lugar dentro del ecosistema cultural contemporáneo.
El videojuego infantil, por tanto, existe. O al menos existen videojuegos para la infancia, que no es exactamente lo mismo, ya que la primera oración deja entrever la idea de un nicho de creación estable que de manera constante va produciendo obras que nacen con la idea del niño y la niña en la mente, mientras que la segunda habla de la posibilidad emergente de que las criaturas se apropien de juegos que en mayor o menor medida son «aceptables» para ellos. La diferencia, aunque sutil en su parecer lingüístico, dibuja sin embargo las tensiones capitales a las que tiene que enfrentarse cualquier rama de la cultura para la infancia: ¿Necesita el arte pensar en los niños y niñas de antemano para generar obras que se adecúen a ellas? ¿Es más libre la cultura infantil cuando se «olvida» de su destinatario? Y si se piensa en él, ¿qué es lo que se tiene en consideración? ¿Qué significa crear “para” la infancia? ¿Quién o qué determina la agenda de lo que debe abordar una obra para criaturas?
 La importancia de esa “agenda adulta” a la hora de entender cómo se forma socialmente la idea de videojuego infantil nos la cuenta magníficamente Mizuko Ito en su historia cultural del software infantil al describirnos el gran impacto que tuvo, allá por los 80 y 90, la industria del edutainment como espacio cultural que las clases medias blancas norteamericanas validaron para el divertimento formativo de su prole. Es en ese momento cuando se apuntala una de las asociaciones conceptuales que más ha condicionado la creación de ficción y no ficción digital para criaturas: la idea de que si una ficción es para niños, debe de ser educativa. Aunque las tensiones didácticas en la producción cultural infantil son comunes a todas sus diferentes formas de expresión, las especificidades del circuito y el enorme peso que las dinámicas de mercado han impuesto históricamente sobre él han supuesto un caldo de cultivo determinante para el establecimiento de las pretensiones educativas dentro de la creación de sus obras. Y es que hay pocas cosas más fáciles de vender que un producto cultural que, además de distraer a tus hijos, les educa. No tenemos más que darnos un paseo por la App Store de Apple y entrar en su sección infantil para darnos cuenta de la exacerbada fertilidad que la llamada «industria educativa» ha tenido dentro de ella.
La importancia de esa “agenda adulta” a la hora de entender cómo se forma socialmente la idea de videojuego infantil nos la cuenta magníficamente Mizuko Ito en su historia cultural del software infantil al describirnos el gran impacto que tuvo, allá por los 80 y 90, la industria del edutainment como espacio cultural que las clases medias blancas norteamericanas validaron para el divertimento formativo de su prole. Es en ese momento cuando se apuntala una de las asociaciones conceptuales que más ha condicionado la creación de ficción y no ficción digital para criaturas: la idea de que si una ficción es para niños, debe de ser educativa. Aunque las tensiones didácticas en la producción cultural infantil son comunes a todas sus diferentes formas de expresión, las especificidades del circuito y el enorme peso que las dinámicas de mercado han impuesto históricamente sobre él han supuesto un caldo de cultivo determinante para el establecimiento de las pretensiones educativas dentro de la creación de sus obras. Y es que hay pocas cosas más fáciles de vender que un producto cultural que, además de distraer a tus hijos, les educa. No tenemos más que darnos un paseo por la App Store de Apple y entrar en su sección infantil para darnos cuenta de la exacerbada fertilidad que la llamada «industria educativa» ha tenido dentro de ella.
Ahora bien, ¿qué pasa con los pequeños jugadores? ¿han tenido estas obras pensadas «para ellos» un impacto determinante en su desarrollo como receptores videolúdicos? El sentido común, y el autobiografismo, nos dicen que no. En 1985 Broderbund lanza el que posiblemente sea uno de los mayores hitos del edutainment, Where in the World is Carmen Sandiego. Ese mismo año Nintendo publica Super Mario Bros para la NES. En 1994 sale el primer The Magic School Bus, otra de las obras cumbre de la historia del software infantil; Square saca el Final Fantasy VI, Rare el Donkey Kong Country y Namco su primer Tekken. Aun pecando de osadía asertiva, creo que no nos equivocamos demasiado si decimos que no son las obras salidas del horno pedagógico las que han sido más influyentes en la configuración cultural de los jugadores adultos del presente sino aquellas que, aun no habiendo sido creadas «para hacerles bien», les ofrecían experiencias individual y colectivamente mucho más gratificantes.
Llegados a esta conclusión, lo fácil sería quedarse aquí y creer que no necesitamos una cultura videolúdica para la infancia. Creer que la sociedad no necesita, por tanto, que los creadores de juegos piensen en las criaturas. Que basta con que las niñas vayan apropiándose esporádicamente de aquellas obras que, en la medida de lo posible, puedan entender y disfrutar, y lidiando con el ruido mediático que se genera cuando se percibe que una de ellas no es «adecuada» por su representación adulta de la realidad. Pero, ¿qué sensación nos deja esa suerte de verticalismo determinista sobre los jugadores infantiles? ¿No se merecen acaso las niñas y niños tener acceso a un corpus de videojuegos estable que sea empático con su forma de mirar hacia el mundo? ¿Empático con eso que llamamos «la mirada infantil»? Escuché una vez a María Emilia López en una conferencia sobre primera infancia decir que «nacer es un ingreso intempestivo en la cultura humana» y hay pocas frases tan capaces de evocar la necesidad de que, desde bebés, nos rodeemos de un arte que sea capaz de explicarnos la violencia de existir. Porque nacemos en un mundo cuya inercia no se detiene y hemos de aprender a ponernos a su ritmo mientras vamos determinando nuestro lugar en él. El rol del arte y la cultura es determinante en este proceso por ser un espacio de representación y contacto seguro con la memoria colectiva que nos permite entender y formar parte del «intempestivo» torrente histórico y estético que es el universal humano. Por eso la cultura no puede olvidar la especificidad de esa mirada infantil si quiere dejar de considerar a las criaturas como «un apéndice de la sociedad adulta» que diría Mario Lodi, y garantizar obras y espacios propios que sean conscientes de su cosmovisión. Y el videojuego, como parte fundamental del ecosistema cultural y artístico contemporáneo, tampoco debería abstraerse de ello.
Pero, ¿qué significa crear para niños? ¿Cómo se arrastra una mente en desarrollo como la infantil hacia la inefabilidad de la recepción y la fruición artística? Decía Rodari, reflexionando sobre su propia poética, que «escribir significa en primer lugar hacerlo para uno mismo» pero que hacerlo para niños «implica, recurriendo a un símil musical, utilizar un instrumento en particular y no toda la orquesta». Entender esto, no como una predisposición a la merma cualitativa sino como un marco de creación que pretende adecuarse a los límites experienciales y cognitivos de quien está aún forjándose como persona, será clave para dar forma a ese ecosistema de cultura «para todas». Porque no nos olvidemos de que, posiblemente, el arte para niños y niñas, cuando lo es, sea el único capaz de apelar a todas las capas de la sociedad. Necesitamos, por tanto una cultura videolúdica consciente de la identidad y la entidad propia de la mente infantil que no sea ni condescendiente ni autoritaria respecto a ella. Que no la conciba simplemente como un medio de producción para la vida adulta que ha de ser adiestrada correctamente mediante sus obras, pero que tampoco la abandone a su suerte dentro del maremágnum mercantil en que se ha convertido la industria. Necesitamos, en definitiva, abrazar la importancia de una cultura del juego infantil en la que podamos combinar aquellas obras «ganadas al mundo adulto» con una mirada de creación específicamente pensada para las criaturas de la que sentirnos orgullosos, y así, poder decir cuánto nos gusta Samorost 3 sin añadir un «a pesar de ser para niños».

Esto no lo digo por capricho panfletario sino por la importancia demostrada que tiene el contacto con obras de calidad en el desarrollo competencial de cualquier intérprete. La didáctica literaria, de donde vengo, avanzó muchísimo cuando empezó a entender y analizar qué tenían esas «buenas obras» que hacían «buenos lectores». Nadie, como dice Teresa Colomer, aprende a leer obras difíciles leyendo únicamente obras fáciles. Son, por tanto, los propios textos —y las mediadoras que facilitan el acceso a ellos—, quienes generan la inercia de progreso suficiente como para que los lectores y las lectoras vayan trepando por esa escalera de heterogénea complejidad que conforma el universo literario. El objetivo no es leer a Joyce sino estar en disposición de poder hacerlo si uno quiere, y la didáctica contemporánea ha demostrado que para ello es fundamental haber atravesado un itinerario con esas “obras que enseñan a leer” de las que nos habló Margaret Meek.
Me gustaría trasladar ahora esta idea al mundo del videojuego y remarcar la importancia de que existan esos «buenos juegos que enseñan a jugar» y de que, además, se provoque y facilite el encuentro entre ellos y los niños y niñas. Y es que percibo una suerte de tiranía autobiografista cuando escucho decir que, por ejemplo, «el juego experimental no es para todo el mundo» ya que tengo bastante claro que la biografía del videojugador medio no le garantiza estar en una predisposición de fruición ante ellos. ¿Puede alguien que sólo juega shooters colocarse ante una deriva contemplativa como Proteus y de buenas a primeras disfrutarla? Dependerá de cada uno, diréis. Sí y no, os respondo. Porque la libertad del jugador solo se garantiza cuando sus decisiones no están determinadas por sus incapacidades, y estas, en demasiadas ocasiones vienen marcadas por cuestiones que nada tienen que ver con la libertad y mucho con lo sociocultural, lo económico y lo contextual, como, sin ir más lejos, una industria que prioriza la existencia de (y el contacto con) unos juegos y no otros. El objetivo no es jugar a Proteus, sino estar en disposición de poder hacerlo si uno quiere. Esa es la libertad del jugador y, cuanto más heterogéneo sea el itinerario de obras que recorra a lo largo de su vida, más preparado estará para ejercerla.
Para que toda esta reflexión no se quede en el terreno de las ideas, paso a mostrar dos ejemplos de juegos que materializan magistralmente, cada uno a su manera, este concepto de obras infantiles de calidad que construyen jugador desde su mismo diseño: Metamorphabet de Vector Park y CHUCHEL de Amanita Design.
Patrick Smith o jugar la poesía
Ser parte del entramado participativo de una obra videolúdica e inscribirnos como jugadoras dentro del marco de normas propuesto por sus autores es un proceso comunicativamente complejo. Exige al receptor construir sentido a partir de toda una serie de mensajes multimodales (audiovisuales, procedimentales, lingüísticos) con los que, al menos, entender aquello que se nos está pidiendo «hacer». Comprender micro y macroestructuralmente el diseño de un juego significa interiorizar cómo son sus mecánicas de participación y cuáles son las barreras de comportamiento que establecen sus reglas mundoficcionales: qué puedo y no puedo hacer, qué desearía la obra que hiciese, cómo me premia o sanciona por ello. Como jugadoras asumimos esta complejidad casi por defecto entendiendo que es eso precisamente lo que significa jugar: aprender a dominar el tejido de acciones y consecuencias que hemos decidido afrontar e intentar alcanzar un punto de satisfacción resolutivo dentro de ellas.
Si bien no hay nada falso en ninguna de estas afirmaciones, siento que detrás de esta conceptualización tan generalizada dentro del universo videolúdico reposa una proyección, como mínimo, incompleta. Y es que, como «lector» de videojuegos, cada vez que presencio discusiones en torno a ellos no puedo dejar de preguntarme: ¿y qué pasa con la poética? Hay una suerte de merma casi estigmatizada dentro de la cultura videolúdica que parece obviar —si no negar— que todo lenguaje, en efecto, significa, y el ecosistema multimodal del videojuego no es ajeno a ello. No solo eso, sino que además posee una potencialidad estética propia con la que sus autores pueden moldear conceptos que trasciendan lo literal, que abandonen lo descriptivo para, por qué no, juguetear con lo lírico.
Como decía antes, nuestras trayectorias culturales son fundamentales a la hora de moldear nuestros comportamientos y actitudes hacia las obras. Por ello, es lógico pensar que la obsesión con la dificultad, la competición y la perfección ejecutiva que parece envolver la mayor parte de la «arena sociológica» del jugador medio contemporáneo puede que no sea el mejor caldo de cultivo para su desarrollo progresivo como intérprete poético-lúdico. Pensemos ahora en ese jugador infantil, constantemente aprendiendo a jugar con cada nueva experiencia que encuentra y pensemos en cuáles y cómo suelen ser esas experiencias. ¿Creemos de verdad que las posibilidades de formarse autónomamente como jugador capaz de relacionar de manera compleja el entramado semántico de una obra están al alcance de todo el mundo? Spoiler: No. Todo juego, en efecto, significa, pero ni todos los juegos quieren ser entendidos por defecto, ni todos los juegos están diseñados para que una mente en forja como la infantil se proyecte como receptor poético. Esto es precisamente lo que hace maravillosamente Metamorphabet, el abecedario participativo creado por Vector Park.
La mecánica general del juego es relativamente sencilla de describir. Hay 26 escenarios, uno por cada letra del abecedario, en los que mediante sencillos toques y pequeñas acciones vamos desencadenando una serie de transformaciones que permiten a su autor ilustrar secuencias de palabras. Un ejemplo: Aparece en pantalla la letra E. La tocamos. De su interior surge un huevo de pascua que rueda por la escena hasta pararse. Automáticamente aparece un letrero que dice «Egg» y una voz en off que nos lo lee. Tocamos el huevo y, en cuanto lo hacemos, a la letra le sale una boca que se abre con evidente ansia. Le damos el huevo y se lo come. «Eat». Volvemos a tocarla y al hacerlo le salen unas orejas gigantes, una trompa y unos colmillos de elefante, pero la voz no nos dice nada, quiere que seamos nosotros quienes nos anticipemos. Tocamos otra vez y el animal emite un sonoro barrito, comienza a andar y, ahora sí, la voz en off nos confirma nuestra lectura diciendo «Elephant». Tocamos de nuevo y mientras el plano se aleja vemos al elefante caminar con habilidad circense sobre una pelota en forma de globo terráqueo. «Earth». Sorpresa. En este momento, el juego nos invita a pasar al siguiente escenario, pero no nos obliga a ello. Si queremos, podemos quedarnos jugando con el elefante y su pelota, haciéndolo correr, saltar y barritar sobre la Tierra hasta que nos aburramos.
Patrick Smith, la mente detrás de Vector Park, ha dicho en numerosas ocasiones que cuando diseñó Metamorphabet en ningún momento pensó en un niño. Simplemente quiso adscribirse a un género de creación histórico como es el abecedario ilustrado para usarlo como pretexto creativo. Sin embargo, la obra es casi canónica en su construcción como texto para «primeros lectores» y paradigmática en cuanto a su empatía comunicativa hacia ese pequeño jugador en formación. La ficción para los más pequeños está plagada de obras que, como Metamorphabet, buscan jugar con ese proceso de anticipación y sorpresa, y que además se construyen estructuralmente mediante secuencias repetitivas (la sucesión de letras en este caso) para que mentalmente la criatura tenga un anclaje constante que no afrente su estabilidad cognitiva. La obra de Smith hace esto no solo a nivel «argumental» sino que incluso las mecánicas de participación que desenvuelven el sentido de la obra son aprehendidas por el jugador de manera fácil, natural y sin ningún tipo de presión externa. La obra no quiere ser difícil, no quiere ser un reto; quiere ser un juguete de disfrute poético y es precisamente aquí donde reside su fuerza.
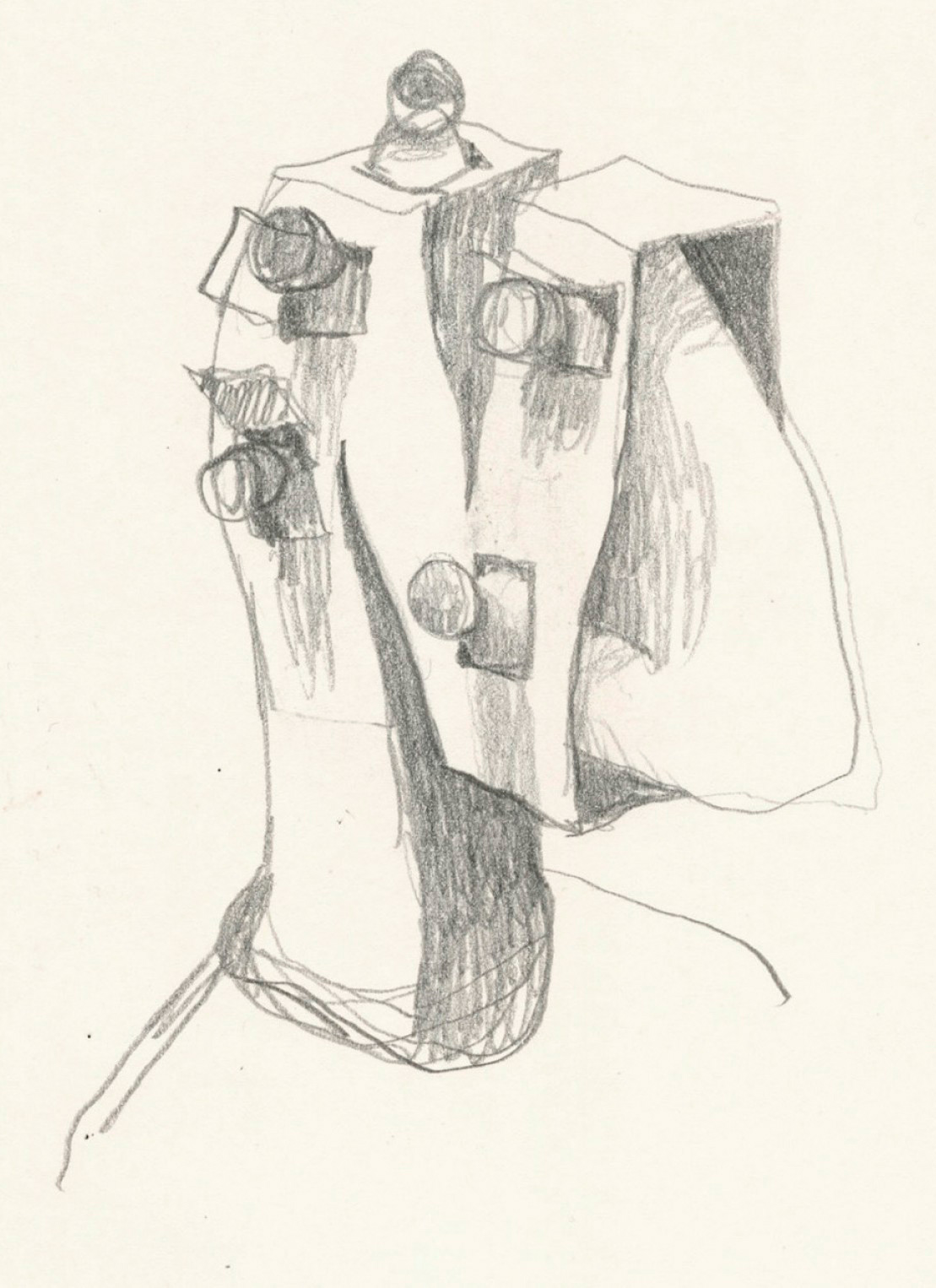 Al liberar de cualquier complejidad procedimental al jugador, Metamorphabet le capacita para que este, sin importar su edad, se proyecte en el juego como un tipo diferente de intérprete, no centrado simplemente en el «qué hacer» sino en las consecuencias que tienen sus acciones. Acción y reacción, por tanto, no son ahora meros indicadores de éxito o fracaso sino materia prima sobre la que pensar esas metáforas que necesitamos en la vida para poder crear nuevos significados. «No existen conceptos sino parejas de conceptos» decía Paul Klee y la obra de Smith asume esta máxima en sus transiciones líricas casi como dogma poético. Cuando tocamos la guitarra (Guitar) cuyo sonido hace brotar las flores del jardín (Garden) la obra está tejiendo música y naturaleza en un verso lúdico del que somos parte ejecutante. Igual cuando llamamos a esa puerta (Door) que convertida en ventana nos muestra un amanecer (Dawn) cuyas nubes en forma de animales nos dejan soñar despiertos (Daydream). O cuando, casi en el ocaso del texto, una adulta y mayúscula «Y» se mira minúscula en el espejo para recordar, con azulada nostalgia, su sencillo y tranquilo ayer (Yesterday) en el que la vida únicamente le exigía saber jugar al «Yo-yo».
Al liberar de cualquier complejidad procedimental al jugador, Metamorphabet le capacita para que este, sin importar su edad, se proyecte en el juego como un tipo diferente de intérprete, no centrado simplemente en el «qué hacer» sino en las consecuencias que tienen sus acciones. Acción y reacción, por tanto, no son ahora meros indicadores de éxito o fracaso sino materia prima sobre la que pensar esas metáforas que necesitamos en la vida para poder crear nuevos significados. «No existen conceptos sino parejas de conceptos» decía Paul Klee y la obra de Smith asume esta máxima en sus transiciones líricas casi como dogma poético. Cuando tocamos la guitarra (Guitar) cuyo sonido hace brotar las flores del jardín (Garden) la obra está tejiendo música y naturaleza en un verso lúdico del que somos parte ejecutante. Igual cuando llamamos a esa puerta (Door) que convertida en ventana nos muestra un amanecer (Dawn) cuyas nubes en forma de animales nos dejan soñar despiertos (Daydream). O cuando, casi en el ocaso del texto, una adulta y mayúscula «Y» se mira minúscula en el espejo para recordar, con azulada nostalgia, su sencillo y tranquilo ayer (Yesterday) en el que la vida únicamente le exigía saber jugar al «Yo-yo».
Es este simbolismo lírico que posee cada una de sus secuencias, y la manera en que Smith garantiza el tempo adecuado para que la niña acceda a él, lo que convierte a Metamorphabet en una obra maravillosa para la formación del videojugador infantil. Porque todos sabemos que existen juegos que además de ser ganados, quieren ser interpretados; sabemos incluso que, afortunadamente, hay juegos que ni siquiera desean ser ganados, sino que buscan otro tipo de recepción: contemplativa, irónica, esteticista, crítica, lírica… propuestas que, para ser comprendidas, necesitan trascender la simple atención manipulativa de sus mecánicas, y para ello necesitamos experiencia(s). Metamorphabet es perfecta para ello, y las criaturas que acuden a mis talleres lo corroboran.
CHUCHEL y el error constructivo
Puede que «aprender a interpretar de manera compleja el entramado semántico (y poético) de un juego» suene exótico. Nótese la ironía. Sin embargo, es probable que todo el mundo concuerde en darle a la capacidad de exploración exhaustiva de los entornos mundoficcionales de los videojuegos una importancia capital dentro del kit de habilidades de cualquier jugador experto. Tener el deseo y la paciencia de visitar e interactuar con cada rincón de una obra para paladear y evaluar críticamente cada pequeña cadena de sucesos que esta tenga escondida en su interior es una actitud que no siempre y no todo el mundo adopta mientras juega, pero que muchas veces es fundamental para la justa comprensión de lo que se nos pretende mostrar.
Quizás en este punto entendamos de manera más explícita la importancia que tienen las biografías lúdicas a la hora de moldear nuestros perfiles jugadores; no jugará una aventura conversacional de la misma manera ni con la misma soltura quien se acerque a ellas por primera vez que quien tenga a sus espaldas un bagaje considerable de horas de vuelo dentro del género. En buena medida, somos lo que hemos jugado y eso solo se convierte en un problema cuando lo hacemos a una única cosa, porque nuestra forma de concebir y confrontar el juego acaba filtrándose a través de un cuello de botella que poco a poco atrofia nuestro horizonte de capacidades y posibilidades de disfrute. Esto es precisamente lo que ocurre con las dinámicas de participación a las que están expuestas las criaturas y que en demasiadas ocasiones vienen moldeadas por una oferta de juegos que: o están cortadas por un mismo patrón de inmediatez consecuencial que no permite la interiorización del juego como un espacio de exploración pausado; o no empatiza con su edad y su estado de desarrollo cognitivo, por lo que jugar y aprender a hacerlo se convierte en una jungla determinista en la que «sólo sobreviven los más fuertes». Esto es precisamente lo que no hace CHUCHEL, la obra de Amanita Design, que en lugar de un frenetismo mecánico basado en el ensayo-error, nos propone una desternillante aventura en la que, gracias a su diseño participativo, la equivocación no solo no frustra, sino que acaba siendo perseguida gracias a las consecuencias que genera.
La obra, igual que Metamorphabet, es estructuralmente paradigmática como texto infantil. En ella se nos cuenta la historia de CHUCHEL, una carismática y gruñona pelusa negra que, tras despertarse por la mañana, solo piensa en desayunar la jugosa cereza que tiene preparada, momento en el que una suerte de mano divina se la roba. A partir de ese momento, el juego nos lleva por una sucesión lineal de escenas autoconclusivas en las que hemos de ayudar a CHUCHEL a recuperar su cereza, lidiando con multitud de maravillosos personajes secundarios e hilarantes situaciones en las que uno desearía quedarse a vivir. Esto es algo que Botanicula, la anterior obra dirigida por Jaromír Plachý, ya consiguió hacer magistralmente, con la gran diferencia de que, al enmarcarse en un escenario relativamente abierto en el que se incrustaban sus puzles, el jugador infantil (o el jugador no acostumbrado) podía llegar a tener una frustrante sensación de pérdida que dificultase demasiado la experiencia de juego. Botanicula es un magnífico juego, pero un juego que se dirige a un jugador más experimentado, CHUCHEL, en cambio, no exige un jugador versado, sino que lo construye. Y además lo hace desde la seguridad experiencial para el jugador infantil que garantiza esa linealidad estructural que antes describíamos. Los puzles, que rara vez demandan una cadena compleja de relaciones, se basan en asociar tipos de acciones (hablar, escalar, desplazarse) con objetos y personajes hasta que encontramos cuál es aquella que resuelve el escenario. Sin embargo, desde el primer momento, percibimos que es en el error y no en el acierto donde reside la verdadera poética de la obra. Y es que, cuando hacemos a CHUCHEL «equivocarse», en vez de una secuencia de castigo, el juego nos devuelve una divertida escena en la que su protagonista «sufre» las consecuencias de nuestros errores. Y son tan divertidas que lo que realmente queremos es seguir enfadando a la pelusa llegando incluso a sentir que nos hemos perdido parte del juego cuando, sin querer, acertamos la solución.
La consecuencia que este diseño de juego tiene para el intérprete infantil es evidente: CHUCHEL es mejor juego cuanto más nos equivocamos, es decir, cuanto más probamos y más exhaustivos somos en la exploración de sus posibilidades. La interacción entre personajes es tan adorable y envolvente que uno muchas veces no desea avanzar sino exprimir al máximo lo que estos tienen que ofrecer, aunque sea torturando la paciencia de la simpática pelusa. Y es que mientras ella pierde la paciencia nosotros, como jugadores, la ganamos. Si Metamorphabet nos enseñaba a interpretar con lirismo sus mecánicas, y por extensión las de otros juegos, CHUCHEL nos muestra la importancia de explorar cada rincón del mundo, habilidades ambas fundamentales no sólo para disfrutar de los juegos sino para leer la vida que los rodea.
Creo que no tendremos una cultura videolúdica infantil de calidad hasta que, como adultos, no entendamos la entidad propia que tiene la mirada del niño hacia el mundo. Hasta que el videojuego asuma que ha de formar parte de esa cultura específica que las criaturas necesitan experimentar para entenderse en él y que progresivamente les moldea como sujetos activos de la sociedad. Podríamos haber hablado de las políticas y estrategias educativas que necesitamos incorporar para que el juego se asiente como esfera cultural enraizada social e institucionalmente, pero no podemos hacer mucho sin un corpus lúdico que lo avale. Porque igual que la literatura infantil de calidad es la materia prima de su didáctica, el juego infantil lo ha de ser de la suya. Porque igual que no concebimos la educación literaria sin Sendak, Lindgren o Dahl y su humanismo salvaje, las criaturas no deberían formarse como jugadores simplemente «robando juegos» a los adultos, sino compartiendo obras de calidad que abracen la complejidad de su cosmovisión y las proyecten en sus juegos.
Sobre el autor
 Lucas Ramada Prieto es doctor en didáctica de la lengua y la literatura por la Universitat Autònoma de Barcelona, especializado en ficción digital infantil y juvenil y su relación con la educación literaria. Además de la investigación, tarea que desarrolla como miembro del grupo GRETEL de la UAB, gran parte de su actividad laboral la dedica a la formación docente y de mediadoras de lectura. Es también autor de @EstoNoVaDeLibros, el primer canal de Instagram en castellano sobre divulgación de literatura digital y videojuegos para niños y niñas.
Lucas Ramada Prieto es doctor en didáctica de la lengua y la literatura por la Universitat Autònoma de Barcelona, especializado en ficción digital infantil y juvenil y su relación con la educación literaria. Además de la investigación, tarea que desarrolla como miembro del grupo GRETEL de la UAB, gran parte de su actividad laboral la dedica a la formación docente y de mediadoras de lectura. Es también autor de @EstoNoVaDeLibros, el primer canal de Instagram en castellano sobre divulgación de literatura digital y videojuegos para niños y niñas.




Solo los usuarios registrados pueden comentar - Inicia sesión con tu perfil.
Gran artículo.
Flores y miel para tí, Lucas Ramada Prieto.
El trailer de chuchel me ha enamorado, pero no consigo encontrar por ningún sitio cuando sale en Android. ¿Alguien lo sabe?
Genial artículo!
Mi juego fetiche de crio fue el Monkey Island (aunque también recuerdo de esa primera época La Abadia, el commander Keen, Wolfstein o Prince of Persia, no sé a qué jugué primero). En todo caso, las aventuras gráficas de LucasArts, a pesar de algún puzzle retorcido, creo que funcionaban bien los críos porque tenían una interfaz intuitiva de verbos, y porque los diálogos y las situaciones tenían varias capas, generalmente con un humor absurdo muy accesible. Un poco como las pelis de Pixar ahora, disfrutables tanto por mayores como por niños. O los libros de Dahl, que se comenta en el artículo.
Meanwhile los niños juegan a Minecraft, Clash of Clans, Clash Royale y Fortnite.
@yurinka totalmente cierto.
Es que comercialmente llegar a los niños con estos otros juegos es MUUUUY difícil, mientras que a los que tu nombras, saturación de streamers, prensa, publicidad… Si es en Anait que pasa un poco de ellos y me apuesto a que hay mas noticias del fornite que del Chuchel.
Es simplemente MUY difícil, si no son los padres los que se molestan por ponerselos a sus hijos la cosa está jodida, y si ya me dices que existen padres preocupados en darles juegos acorde a su edad, casi seguro que tira antes por algo de Nintendo que de cualquiera estos otros estudios.
@mominito Si, aunque prensa o streamers hablan de esos juegos porque son populares y dan clicks. El mercado sigue creciendo año tras año, y el jugador medio ahora tiene treintaymuchos debido a que el grueso de jugadores es la generación que crecimos en la época de los 8/16/32 bits, motivo por el cual tanto desarrolladores como prensa apuntan principalmente a ese tipo de jugador.
Antiguamente, en la época de los 8-16 bits el grueso de jugadores éramos esos niños/adolescentes, por lo que la mayoría de juegos se hacían pensados para niños/adolescentes. Aunque bueno, al menos yo de pequeño jugaba a cualquier cosa y precisamente los que más me gustaban solían ser juegos que hoy serían con un PEGI para mayores.
Cierto es que hacen falta más juegos (+prensa y youtubers/streamers de juegos) dirigidos a niños, así como dirigidos a viejunos, algo en lo que como dev ando trabajando. Ahora hay un porcentaje muy grande de jugadores que rondan los 40 años o tienen incluso más y se encuentran con juegos que siguen teniendo muchos ticks de juegos para adolescentes porque es lo que los devs estan acostumbrados a hacer y saben que funcionan. Mas allá de contenido para adultos, historias con algo de madurez, controles que no requieran muchos reflejos, menos horas de juego pero más rejugables para adultos con poco tiempo, recuperar algunas ideas que hace tiempo que no se usan de juegos antiguos, textos con fuentes grandes, etc.
Si ahora fuera crío, seguramente también jugaría a eso.
Esa tensión entre lo que gusta a los menores versus lo que los adultos creen que gusta (o debería gustarles) es interesante e incesante.
@qwerty_bcn Yo recuerdo comprarle a mi prima pequeña hace años una GBA o una DS, y juegos tipo Mario, Kirby o Mario Kart. Ella prefería los Sonic de GBA, y más adelante el Little Big Planet (y tiempo después el Minecraft) a los juegos de Mario. Yo no lo entendía, pero es lo que hay.
Un artículo genial. Muchas gracias por traerlo.
Había pensado varias veces sobre el cómo esos pirmeros juegos te pueden llegar a marcar de por vida. A mí en concreto hay dos escenas que me influyen en cómo he jugado a todo desde crío.
La primera es la frustración tras enterarme de que el juego con el que llevaba todo el verando enfrascado, ISHAR 2, ya no lo iba a poder terminar porque tenía un tiempo máximo (in-game) que ya había expirado. No sé hasta qué punto esa información es cierta, pero me marco tan profundamente que nunca pude abusar de mecánicas como el dormir para recuperarte por miedo al paso del tiempo en el juego.
La segunda es la fascinación por los secretos que nació con Super Mario 3 y Zelda A Link to the Past. Desde entonces siempre examino a fondo todos los escenarios y pantallas antes de continuar, muchas veces haciendo que me enfrasque en secundarias antes que seguir el hilo principal por si encuentro un objeto que me haría «disfrutar» mucho más el camino.
Tengo más, pero sin duda esos primeros pasos como jugador nos marcan de por vida.
el chuchel es todo. Fue el primer juego con el que mija se quedo mirando y prestando atención. Ahora cada vez que estoy frente a la pc o a la consola jugando. Ella viene a ver que esta pasando frente a la pantalla.
Creo que como bien se dice aqui, nosotros somos los que debemos educar ludicamente a los peques a y que jugar.
Interesante y muy necesario artículo. Creo que es ahora el momento en el que los jugadores adultos podemos y debemos crear una cultura educativa en torno a los videojuegos para nuestros hijos y/o sobrinos. Tenemos conocimiento, en base a experiencia pasada y empiezan a existir nuevos juegos infantiles. No son muchos pero para mi, suficientes como para racionar el tiempo dedicado a los videojuegos y aun así tener experiencias memorables.
Personalmente intento evitar ofrecer a los críos, las mismas experiencias evasivas, de mundos intensos y muchas veces llenos de frenesí que a mi tanto me impactaron y gustaron de pequeño. Y en este aspecto, juegos como Chuchel o Zenge (para tablet) han dado muy buenos resultados, ofreciendo una experiencia divertida pero tranquila y muy colaborativa.
Aunque me encanta, intento evitar caer en el error de ofrecer un Hidden Folks ya que de forma inherente, un libro de «Busca a Wally» es un juego mucho más compartido que la pantalla de un dispositivo portable.
También me ha sorprendido como unas caóticas partidas a Overcooked (ahí, al ser un juego potenciador de estrés, siempre bajo mi supervisión para racionar el tiempo de juego), dieron como resultado el «jugar a cociner@s que se coordinan» fuera del propio videojuego.
Finalmente como creadores y críticos de juegos, cuanto más desarrollemos esta cultura educativa (y obviamente juguemos con l@s chaval@s), mejor conocimiento e ímpetu tendremos para crear experiencias videolúdicas infantiles.
Mercado creo que existe, ¡ya que nosotros somos los actuales y futuros consumidores de videojuego infantil!
@thelibrarian
Fíjate que, como peque coleccionista de Wally que fui, ahora como especialsita en lite infantil y ficción digital para criaturas me parece que el salto cualitativo que ofrece Hidden Folks es brutal. Si me lo comparas con obras más contemplativas como los libros de las estaciones de Rotraut Susanne Berner y parecidos, podría entender la tensión, pero la narratividad interna y la construcción cósmica que se hace en hidden folks me parece maravillosa.
Sea como sea, es genial que empecemos a tener conversaciones y discusiones a partir de un material lúdico de calidad, como es el caso, y con una mirada específicamente pensada en la infancia!
@ramadaprieto
¡Estoy de acuerdo en lo genial de Hidden Folks! Pero quizá debería haber concretado en la experiencia de usuario que me parece bastante más individual que con los libros.
La pantalla (normalmente pequeña) les incita a querer hacer zoom y pan a la vez porque buscan elementos diferentes y se atropellan al interactuar, mientras que el libro abierto les da suficiente espacio visual para buscar junt@s.
En Chuchel por ejemplo, al haber pocas cosas y ser grandes es más fácil comentar lo que hay en pantalla y el hacer un puzzle tu, uno yo. Incluso si fuera de tablet, creo que incitaría más a comentar la partida o compartirla que Hidden Folks.
Y atención, no es que me parezcan mal las experiencias individuales pero ya que hablábamos de cultura educativa, quería transmitir mi idea de sustituir las experiencias evasivas e individuales que mayormente teníamos nosotros con los videojuegos, por experiencias más compartidas que ya de paso, les enseñen a afrontar los retos como estímulos en vez de como competiciones como hicimos nosotros con las tablas de highscores.
¡A mi también me alegra mucho que abramos este melón!