Jugando a la adaptación de Pokémon Diamante para la Nintendo Switch, me encontré abriendo el juego en la cama antes de dormir para seguir el ritual de recolectar las bayas que había plantado la noche anterior. Semilla a semilla rellenaba las extensiones más grandes de plantación que tenía detectadas en el mapa de Sinnoh y, a golpe de vuelo y un poco de bici, completaba mis tareas de recolección, plantación y riego con escrupuloso rigor. Evitaba la hierba alta y le rogaba a Dialga que no apareciera ningún Pokémon salvaje al cruzar un charquito de agua haciendo surf —¿para qué malgastar un repelente?—.
No es la primera vez que me descubro integrando rutinas productivistas dentro de un videojuego. Con Hyrule Warriors: La era del cataclismo tuve la fijación de completar como mínimo un par de retos al día. Y cuando estuve enganchada al Magic: The Gathering Arena, jugaba cada noche hasta haber conseguido los premios diarios por usar determinadas cartas (suerte que salió una nueva edición que desfasó los mazos que tenía y al final lo dejé).
¿Hay tensión entre nuestra relación con los espacios de cultivo en los videojuegos y la incorporación de los mandatos de la productividad y la optimización? En este artículo reseguiremos los suelos que pisamos en nuestras pantallas para ver qué anticipan sus huellas y rastros. Veremos qué horizontes de posibilidad pueden abrir las mecánicas de la agricultura para pensarnos más allá de lo humano y recuperaremos la entidad central y viva que tienen los suelos dentro y fuera de los videojuegos.

La gamificación de la vida
A veces nos encontramos preguntándonos por qué al terminar de trabajar nos ponemos a completar misiones secundarias en Zelda: Tears of the Kingdom o a construir nuestra propia granja en Stardew Valley. ¿No es eso seguir trabajando frente a una pantalla? Arrancar hierbajos para que la isla de Animal Crossing luzca ordenada y cuidada recuerda bastante al mandato de la productividad y la autoexplotación; como si estuviéramos rotos y siguiéramos girando las tuercas al salir de la fábrica, como Chaplin en Tiempos modernos(1936). Pero a lo mejor estamos planteando mal la premisa: no es que al salir de la oficina sigamos trabajando cuando encendemos la consola o iniciamos la sesión de Steam, sino más bien que el lenguaje del juego se ha extendido más allá de sus fronteras. La gamificación ha irrumpido en todos los aspectos de nuestras vidas para convertir cualquier actividad en tiempo aprovechable para optimizarnos. Nos pensamos en términos de mejora personal: desde ir al gimnasio hasta estar al día de la serie del momento. Todo suma para que podamos ser nuestra mejor versión. Y convertir todas las tareas en un juego es una forma óptima de conseguir esa automejora.
En No seas tú mismo (Paidós, 2021), Eudald Espluga recoge diferentes lecturas sobre la imposición del imperativo de la productividad en la sociedad contemporánea. El filósofo señala que la autoexplotación sirve al objetivo de volvernos dignos de un trabajo que eleve nuestro yo. Y, cómo no, tanta responsabilidad sobre los sujetos por conseguir el éxito esperado termina en frustración y fatiga cuando las condiciones materiales no van de la mano con las expectativas que se proyectaban sobre nuestros cuerpos. De ahí que el videojuego no sea, entonces, una forma de seguir trabajando, sino más bien una de las fórmulas para desconectar. Frente a la frustración que a veces nos puede generar nuestro trabajo o nuestra precariedad, los videojuegos nos ofrecen un mundo a pequeña escala que puede ser más fácil de comprender y donde obtener buenos resultados es más asequible que fuera de la pantalla. Tener nuestra isla en orden o llenar todos los terrenos con bayas puede ser una pequeña satisfacción al final de nuestro día.
Pero, aparte de ofrecernos un pequeño parche para seguir con nuestras vidas, ¿puede el videojuego hacer algo más frente a la fatiga de las sociedades contemporáneas? Necesitamos cambiar los marcos del trabajo, y esto también pasa por repensar nuestra relación con el mundo. La teórica feminista Rosi Braidotti propone una aproximación afirmativa a esta fatiga: nos dice que el cansancio que nos afecta no es individual sino colectivo, y que por tanto nos obliga a pensarnos en común desde una perspectiva no antropocéntrica, para imaginar nuevas relaciones con el planeta, los animales no humanos y la tecnología digital.
Hace tiempo que vengo leyendo diferentes artículos académicos que señalan la posibilidad de pensar estas nuevas relaciones con el mundo a través de los videojuegos. Si bien son artefactos creados por personas y, por tanto, necesariamente diseñados desde el antropocentrismo, sí que pueden convertirse en un espacio donde ensayar estos nuevos modos de interacción con el entorno. Por ejemplo, en el artículo Virtual play and real connections: unpacking the impact of rice farming simulation video games, cuatro investigadores japoneses analizaban cómo el juego de plantación de arroz Sakuna: Of Rice and Ruin estimuló en los jugadores un interés por el mundo de la agricultura e incluso llevó a varias personas a dedicarse a ello en una época en que la población agrícola está disminuyendo, demostrando así un impacto significativo del juego más allá de ser un mero pasatiempo.
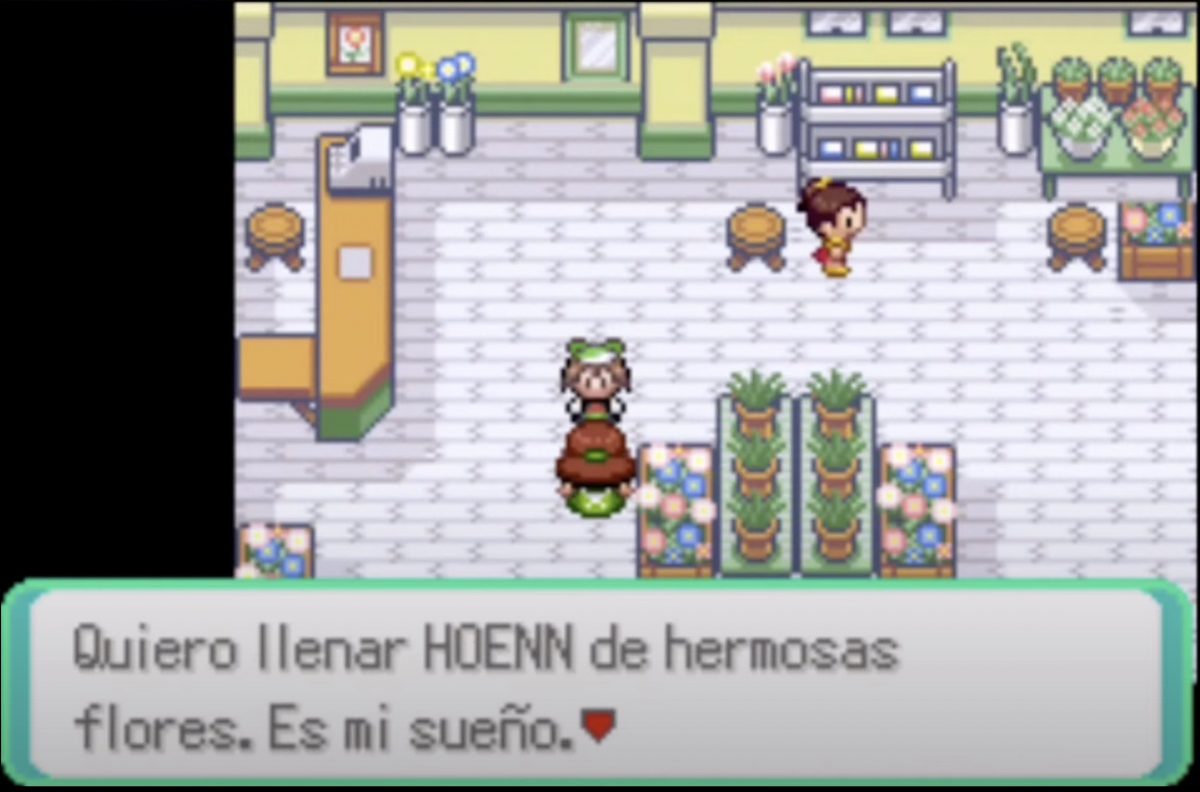
Volver la mirada al suelo
Cuando se habla de la relación de los humanos con la naturaleza se suele volver la mirada hacia la animalidad, hacia aquello que nos resulta más vivo por compartir algunas características físicas con lo que hemos delimitado como humano. Pero el suelo y las plantas también son elementos clave para el desarrollo de la vida. Volver la mirada hacia abajo puede ser una forma de recuperar o hacer florecer nuevos acercamientos a aquello no humano; enraizar en un terreno y tender vínculos con todo lo que queda fuera de nosotros mismos, como los micelios. A veces me pregunto si The Last of Us no sería más interesante desde el punto de vista de los infectados, de los zombis-hongo. Romper la representación monstruosa y ver cómo funciona su sistema de interconexión. Estaría bien asomarnos a la unión de racionalidades comunes y dispersas, huir de la individualidad y seguir los cuerpos conectados en su propia lucha por la supervivencia. La escritora e investigadora Yasmine Ostendorf-Rodríguez resigue las relaciones e interacciones de los micelios en Seamos como los hongos (Caja Negra, 2025). En el libro, comenta que la gran red de micelio que se esparce bajo los bosques es capaz de intercambiar información, redistribuir recursos por toda la red, ayudar a los árboles a recuperarse e incluso mejorar las posibilidades de supervivencia de las plantas jóvenes. Se trata de un organismo en red con conocimiento sobre el estado del suelo y la salud del bosque como sistema.
No sé si el videojuego con mente colmena ya ha llegado, pero mi experiencia tratando con la naturaleza virtual se limita al de cuidadora de plantas. Ya sea en cozy games o en Pokémon Rubí/Zafiro, donde plantar bayas ni tan solo es una misión como tal, pero recuerdo la frase de la florista de ciudad Férrica de esa edición: «Ayúdame, Alba. Planta BAYAS y cubre de flores el mundo». Entonces me preguntaba si se desencadenaría algún evento especial si conseguía tener todas las bayas frescas y bien regadas a la vez, pero nunca llegué a probarlo en serio. Más allá de la anécdota, muchos estudios señalan que las flores impactan en el bienestar emocional de las personas, por lo que no es de extrañar que cuando habitamos nuestros pequeños rincones digitales nos guste verlos con flores, vegetación o cultivos abundantes.
La escritora Mercè Rodoreda construyó su universo literario a través de las flores y las emociones que acompañan. Retrató jardines que actuaban como refugio de sus personajes y como símbolo del paso del tiempo, y usó las flores para representar la inocencia y la infancia, un momento anclado en un pasado feliz. Pero la mirada de Rodoreda no era la de infantilizar la naturaleza. Sí que las plantas de jardín domesticadas podían evocar recuerdos amables de un pasado idealizado, pero en su última novela inacabada, La muerte y la primavera (Club Editor, 1986), la autora dio cuenta de toda su crudeza. Como han hecho también más recientemente Irene Solà o Elaine Vilar Madruga con representaciones más descarnadas del bosque y la selva en Canto yo y la montaña baila (Anagrama, 2019) y El cielo de la selva (LAVA, 2023), respectivamente. Y esto no deja de ser la experiencia que solemos experimentar en la mayoría de los videojuegos, donde buena parte del espacio jugable es sitio de posibles tensiones, encuentros inesperados y también, claro está, violencia que viene a nuestro encuentro, como los árboles impostores de la última entrega de Zelda o las plantas carnívoras de Super Mario.
Pero estas lecturas terminan siendo muestras escasas de esta representación más amplia y holística de la naturaleza, porque los discursos predominantes tienden a situarla como algo bajo el control del hombre. En el ensayo La condición postnatural (cthulhu books, 2024), del Institute for Postnatural Studies, se comenta que nuestra concepción de la naturaleza no es más que un dibujo distorsionado y marcado por «ignorancias y anhelos de pureza, proyecciones humanas disfrazadas de hechos empíricos acerca de lo que fue, de lo que es o podría ser lo «salvaje», el entorno «silvestre» supuestamente equilibrado y «virgen»». Y es que cuando miramos la naturaleza tendemos a idealizarla como un remanso de paz o un paraíso edénico, pero nada más lejos. Ni es pacificada ni es solo el telón de fondo sobre el que se desarrolla la actividad humana.
Muchos estudios señalan que las flores impactan en el bienestar emocional de las personas, por lo que no es de extrañar que cuando habitamos nuestros pequeños rincones digitales nos guste verlos con flores, vegetación o cultivos abundantes.
Volver la mirada hacia el suelo implica reconocerlo no solo como un soporte pasivo, sino como un elemento vivo —o simbólicamente vivo— que estructura las relaciones dentro de un juego. En títulos con mecánicas de cultivo como Stardew Valley o Sakuna: Of Rice and Ruin, el suelo no es solo un espacio sobre el que actuar, sino un ente que responde: un terreno fértil bien trabajado da mejores cosechas; uno descuidado se erosiona o pierde su vitalidad. En el primer Rubí/Zafiro para la Game Boy Advance, si olvidabas tus bayas plantadas y desatendías su riego, cuando las volvías a recoger estaban secas y sin frutos. Lo mismo en la edición de Animal Crossing para la Game Cube, donde las flores perecían mientras que el pueblo se llenaba de hierbajos por todos lados y tu casa se llenaba de cucarachas.
Pero el suelo no sólo es relevante en lo que refiere a las funciones de cultivo. El mero avanzar por el terreno de cualquier juego activa diferentes acciones: la aparición de determinados enemigos y trampas o la capacidad de divisar un poco más allá para detectar la trufa vivaz que llevabas horas buscando. En realidad, hay muchos juegos que no tienen una función de cultivo, pero sí una de extraer recursos o farmear. La extracción de recursos —como la minería— también conlleva su tiempo de regeneración. A fin de cuentas, es un juego y si los minerales no vuelven a aparecer dentro del mapa limitado serían un recurso que, aparte de ser difícil de obtener, sería demasiado escaso. Pero el cultivo suele requerir de otro tipo de tiempo: no es un tiempo de olvidarte de ese recurso para volver con la próxima luna carmesí, sino que suele necesitar de una atención y cuidados más activos. O, como en el caso de Plantas vs Zombies, no solo se trata de plantar sino de tejer una estrategia en la construcción de nuestro jardín o tejado para defender nuestras plantaciones de la amenaza zombi.
Tampoco podemos caer en una romantización de las tareas del campo, ya que esta vegetación domesticada también muestra los efectos de toda la violencia que la ha hecho como es: la comodificación del suelo y el trabajo forzado o precarizado. Como se señala en La condición postnatural, podrían pensarse los cultivos de alimentos y las plantaciones extensivas como sistemas de trabajo forzado que alteran los tiempos y los modos de vida de todo lo que hay alrededor.
Así, aparte de ser nuestra pequeña vía de escape hacia realidades más amenas o controlables, los videojuegos también pueden ser uno de los escenarios desde donde empezar a repensar nuestra relación con la naturaleza. Que devengan el espacio de enunciación y ensayo de nuevas ecologías desde donde evidenciar y deshacer las construcciones de dominio y explotación humanos sobre una materialidad finita con la que Occidente nunca ha intentado pensar de forma conjunta. De hecho, muchas filósofas contemporáneas están imaginando la humanidad desde la idea de la interdependencia: aparte de deshacer el mito del hombre que se ha hecho a sí mismo, también han mostrado que las personas no solo dependemos las unas de las otras para sostenernos, sino que también necesitamos de toda una estructura material y física que permite nuestro desarrollo y supervivencia. Así, el simple hecho de volver la mirada al suelo para entenderlo como espacio vivo deberá servir como primer paso para poder ampliar nuestra mirada sobre una naturaleza más que humana.

Este artículo forma parte del monográfico Sala de Espera.



Solo los usuarios registrados pueden comentar - Inicia sesión con tu perfil.