La única voz femenina que se oye en La cosa procede de un videojuego. Adrienne Barbeau (entonces pareja de John Carpenter) dobla a Chess Wizard, una inteligencia artificial a la que Kurt Russell intenta ganar al ajedrez en un Apple II. Kurt Russell pierde contra ella durante los primeros minutos del filme, en lo que no es tanto un comentario soterrado sobre la masculinidad como una noción más global de alteridad: el primer cuerpo extraño y de equívoca naturaleza al que ha de enfrentarse Russell. Su derrota no resulta un buen precedente, articulándose como una profecía que alienta la confusión ontológica de esta máquina con voz humana, aunque al menos Russell sí pueda vengarse de ella creando un cortocircuito al derramar whisky sobre sus instalaciones.
La amenaza de La cosa es biológica y extraterrestre, sí, pero no podemos desdeñar el hecho de que La cosa se estrenó en 1982. El año cyberpunk. La película de Carpenter llegó a los cines estadounidenses el mismo día de verano que Blade Runner de Ridley Scott: otro clásico repudiado originalmente por el público que indagaba en cuestiones similares a La cosa desde el prisma androide. En Blade Runner, como en La cosa, era difícil diferenciar lo humano de lo que no lo era, y esta dificultad forzaba un examen sobre qué facultades eran intrínsecamente humanas y cuáles solo susceptibles de un aprendizaje concienzudo. Qué nos hace humanos, se preguntaban Blade Runner y La cosa, para dos semanas después cruzarse en cartelera con otro clásico de culto: TRON. Una película que tenía argumentalmente clara esa distinción —estaban los usuarios y los programas— a la vez que declaraba que esta estaba a punto de perder importancia —los usuarios y los programas eran interpretados por los mismos actores— según lo virtual invadiera nuestro mundo.
TRON suponía, claro, el primer gran acercamiento del cine a los videojuegos, y lo realizaba con un pulso acaso mesiánico. Tenía la confianza ciega de que el videojuego había afectado irremediablemente a nuestra subjetividad, difuminando las barreras entre nosotros y la máquina a la que nos conectábamos para jugar, y asumiendo, en fin, que eran la mejor vía para indagar directamente en postulados cyberpunk antes siquiera de que Ian Gibson impulsara oficialmente el género en su vertiente literaria con Neuromante, dos años después. La confianza de TRON acaso provenía del momento tan aparentemente dulce que vivía el medio aquel año, ganando más dinero que nunca y coronándose como entretenimiento estrella a través de consolas y salones recreativos… para que pocos meses después estallara la crisis de 1983. Nada sería lo mismo después de esa crisis. El desierto de Alamogordo se llenó de copias enterradas del infame E.T. El extraterrestre de Atari al igual que poco antes el hielo de la Antártida había ocultado una amenaza aterradora, La cosa, que para Mark Fisher era como el capitalismo: «Una entidad monstruosa e infinitamente plástica, capaz de metabolizarse y absorber cualquier cosa con la que contacta».

I
La confluencia de fuerzas extrañas de 1982 prueba que John Carpenter tuvo relación con los videojuegos antes incluso de jugarlos. Jugarlos como tal no empezó a hacerlo hasta diez años después, cuando probó Sonic the Hedgehog en la Megadrive y no obstante, hacia 1983, ya había permitido que el icónico tema que había compuesto para La noche de Halloween sonara en un mediocre juego licenciado para Atari 2600. Algo después Kurt Russell pasó de jugar a videojuegos para no aburrirse en la base de la Antártida a protagonizar uno con la licencia de Golpe en la pequeña China, que a la postre sería el filme más influyente de Carpenter a principios de los años 90. Y es que John Tobias, a la hora de perfilar a los luchadores de Mortal Kombat, hubo de fijarse tanto en los Storms como en Lo-Pan, el villano de James Hong. Del sombrero de paja y los poderes eléctricos de los primeros nació Raiden, mientras que el orientalismo derramado sobre el segundo originó al que sería igualmente el gran villano de su trama, Shang-Tsung. Carpenter no tuvo mucho que ver con estas creaciones, pero en 1998 sí desempeñó un papel directo en Sentinel Returns, componiendo el tema Earth/Air para este alucinógeno juego de puzzles y disparos.
Carpenter acostumbra a escribir la música de todas sus películas, y esta faceta ya le había convertido en un pionero durante los años 80. Apartándose del regreso a lo orquestal que abanderaba John Williams, el artista neoyorquino había formado parte de un grupo de inquietos compositores —como Wendy Carlos y Vangelis, responsables de hecho de las bandas sonoras de TRON y Blade Runner— que daban la espalda a lo analógico para experimentar con los sintetizadores y dar con un lecho musical más atmosférico y disruptivo. El sonido extraído precisaba de maquinarias digitales y, como las películas del año cyberpunk, estaba a medio camino de lo reconocible y lo irreconocible-perturbador, apartándose de una tradición asentada para cobijar afablemente cualquier avance tecnológico. Los sintetizadores de Carpenter darían cuenta de una temprana afinidad por el medio virtual, que le llevó a trabajar con el equipo de Sentinel Returns sin tampoco pensarlo mucho. Al igual que no le dio muchas vueltas al hecho de que Hideo Kojima, a la hora de crear a Solid Snake para Metal Gear Solid, estuviera bastante cerca de plagiarle.
Solid Snake recuerda a Snake Plissken, el personaje que interpreta Kurt Russell tanto en 1997: Rescate en Nueva York como en 2013: Rescate en Los Ángeles. Aunque con el tiempo Kojima ha preferido mantener la versión de que para Solid Snake metió en una coctelera múltiples referentes del cine de acción estadounidense —Mel Gibson, Van Damme, el Michael Biehn de Terminator como referencia central—, este se traicionó a sí mismo cuando para Metal Gear Solid 3 no se le ocurrió otra cosa para el Snake avejentado que colocarle un parche en el ojo, mientras el mismo Carpenter hablaba a los medios de la posibilidad real de una demanda por plagio. Habían estado a punto de denunciar las acusadas similitudes de 1997: Rescate en Nueva York con Metal Gear Solid, pero Carpenter prefirió no hacerlo. Conocía al director de esos juegos, «y era un tipo muy majo».

Alrededor de Metal Gear Solid también se ha querido ver la huella de Carpenter en los perros zombies que empezaron a aparecer esporádicamente en la saga con Resident Evil 2, por su presumible parecido con el perro infectado de La cosa, y no obstante para ver por fin una conexión directa, con la entusiasta vinculación de Carpenter, hay que desplazarse a 2002 y al videojuego La cosa que venía a dar continuidad a la historia de su gran clásico justo veinte años después. Las buenas críticas acompañaron a este shooter en tercera persona que contaba con un cameo del propio Carpenter, remitiendo a cuando en 1999 David Bowie se había colado en Omikron: The Nomad Soul con un personaje propio además de componer la banda sonora. Estas dos colaboraciones, separadas por tres años, informaban de un vínculo entre cine y videojuegos más complejo que el de las licencias que nunca habían dejado de expedirse en forma de merchandising videolúdico, pues aquí hablábamos de artistas icónicos del siglo XX vislumbrando posibilidades infinitas en un nuevo medio, entendiéndolo como un escenario donde seguir creando.
La confluencia de fuerzas llevaría un año después a que muchos jugadores de DOOM 3 se preguntaran por el ostensible parecido entre este y Fantasmas de Marte de John Carpenter, para que una vez el cineasta se jubilara la situación emprendiera una marcha imparable. Fue en 2010. Después de las malas críticas de Encerrada, un thriller de terror psicológico con Amber Heard, Carpenter resolvió apartarse de la dirección para centrarse en su faceta de artista musical y, sí, dedicarse a jugar a videojuegos. Tuvo entonces un rol con más responsabilidades que nunca en el desarrollo de F.E.A.R. 3 —asesorando en el guion y las cinemáticas de un proyecto con indudables reminiscencias a su filmografía—, y en 2013 se animó a compartir una selección de los mejores juegos que habían pasado por sus manos ese año. Por ahí estaba The Last of Us, Borderlands 2 o Dead Space 3, última entrega de una saga que parece interesarle mucho como hipotética adaptación al cine.
El Carpenter gamer, o al menos el Carpenter gamer con cobertura mediática, nace aquí. En sus entrevistas —siempre llevadas con una mezcla irresistible de humildad y pasotismo—, Carpenter parece más feliz hablando de jueguitos que de retrospectivas a su carrera como cineasta, proclamando su amor por Aloy, avergonzándose de la cantidad de horas que le ha echado a Fallout 76 y admitiendo que se quedó atascado en The Last of Us: Parte II porque «no consiguió arrancar el generador». Carpenter se ha granjeado una imagen de abuelo venerable que se relaciona con el medio desde una alegría honesta y desprejuiciada, siendo apreciado crecientemente por la comunidad hasta el punto de que, como todo en Internet, a su alrededor se confundan admiración y meme. Por eso en 2015 Broforce incluyó una parodia de Snake Plissken llamada Snake Broskin, y por eso este 2023 fue anunciado un juego que directamente presumía del respaldo de Carpenter en el título: John Carpenter’s Toxic Commando. John Carpenter vive un romance dulce y entrañable con los videojuegos, que ha dejado muy atrás aquellos años 80 donde el lento avance del medio parecía conjurar siniestras fuerzas cósmicas.
Y aun así, en 2017 Annapurna Interactive publicó What Remains of Edith Finch.
II
What Remains of Edith Finch, desarrollado por Giant Sparrow, ofrece un amplio abanico de «experiencias», en la medida que su protagonista va accediendo a una serie de recuerdos familiares que discurren sobre un destino trágico: uno que comparten todos los Finch con respecto a su muerte traumática, como los Buendía de Cien años de soledad. Un recuerdo es el de Barbara, una antigua actriz asidua a los slashers cuya muerte correspondiente es visualizada a través de un homenaje a los cómics de Historias de la Cripta y al propio cine de John Carpenter. Particularmente La noche de Halloween, de ahí que el cineasta accediera gustoso a que Giant Sparrow usara su célebre tema central para ambientar la fase. Así que controlamos a una Barbara aterrorizada que corre a través de los pasillos de su casa con la sólida amenaza de que en algún momento un psicópata, del estilo de Michael Myers, aparezca y le acuchille. Es un homenaje bonito y divertido, pero un homenaje donde también cabe hallar una relación más profunda con el pensamiento de Carpenter.
A un nivel superficial está el hecho de que la fase de Barbara transcurre en primera persona, al igual que la integridad de What Remains of Edith Finch y que, bueno, una secuencia especialmente recordada de La noche de Halloween. La inicial, la que nos presenta al personaje de Michael Myers durante su primer asesinato. Para este prólogo Carpenter utiliza en todo momento la cámara como si fueran los ojos de Myers, moviéndose por la casa de forma similar a como cuarenta años después nos moveríamos como Barbara. Pero hay una diferencia fundamental. Los ojos de Carpenter son los ojos del asesino mientras que los ojos de Barbara son los de la víctima, y además son ojos cuya auténtica naturaleza, revelada una vez termina el plano secuencia y el asesinato se ha consumado, nos propone un nuevo impacto: Myers solo es un niño con una máscara de Halloween, que ha asesinado a su hermana y al novio de su hermana inmerso en una especie de trance. La noche de Halloween se estrenó en 1978 y no era posible imaginar entonces que habría algo como una «primera persona» en los videojuegos conectando estrechamente la mirada del jugador/espectador con la del personaje, pero aun así esta secuencia desvelaba algo instintivo en la filmografía de Carpenter: la mirada podía matar. O, lo que es lo mismo, la cámara podía matar.
El observador, desde el momento en que sus ojos eran los nuestros, modificaba el mundo correspondiente, y tendría como herencia directa la propia agencia del jugador una vez se veía inmerso en un juego de primera persona, o en algún tipo de realidad virtual. Carpenter había entendido los planos subjetivos de su cámara como un voyeur asesino que nos invitaba a transitar por su enferma conciencia, conformando una idea perversa que había empezado a ser tanteada en un clásico sesentero como El fotógrafo del pánico y con la que el mismo Carpenter había coqueteado en su primer cortometraje, Capitán Voyeur, de 1969. El puente que traza La noche de Halloween con What Remains of Edith Finch ilustra, en fin, una temprana intuición de Carpenter de lo importante que sería la subjetividad mediada en la sociedad posmoderna, con especial énfasis en lo de «mediada»: esa subjetividad solo podía expresarse si contaba con algún tipo de objeto desde el que proyectarse. Podía ser una cámara, claro, pero en realidad podía ser cualquier cosa, del mismo modo que en What Remains of Edith Finch nos introduce en cada historia con un objeto distinto. En el caso de la historia de Barbara, a través de un cómic de Dreadful Stories.

What Remains of Edith Finch puede entenderse, pues, como un videojuego con muchos videojuegos dentro, a los que se accede con consolas o periféricos de aspecto variado —«accedemos», en realidad, pues no hay que desestimar la importancia de la primera persona en la totalidad del juego de Giant Sparrow— que permitan esta mediación. Vuelve a hacer falta, pues, una «máquina mediadora», como una máquina mediadora era necesaria para intentar cubrir los abismos de entendimiento del año cyberpunk: los accesos a la Red de TRON, los replicantes de Blade Runner animándonos a reconsiderar nuestra humanidad. En La cosa, es cierto, no había máquinas mediadoras determinantes más allá del signo ominoso del ajedrez al inicio, pero por eso mismo era la película más angustiosa de las tres. Un personaje decía «si yo fuera una imitación perfecta, ¿cómo sabría que soy realmente yo?», y como no había medio o máquina con que aclararlo el final de La cosa tenía que ser por fuerza el peor final posible.
III
Pero Carpenter sí ha proporcionado estas herramientas en otros rincones de su filmografía, sin que esto tenga que significar de entrada una salvaguarda para la humanidad. De hecho las máquinas mediadoras, con todo el conocimiento que traen consigo, pueden ser insoportables para el ser humano. Pueden volverle loco como las apariciones cósmicas volvían locos a los personajes de H.P. Lovecraft, a quien Carpenter homenajeó sin disimulo dentro de En la boca del miedo. Estas máquinas también pueden entregar una comprensión tan insoportablemente trascendental que, ante la falta de recursos, nos veamos obligados a recurrir a un bagaje propio y asimilado para aprehenderla. Mark Fisher —siempre volvemos a él— acuñó la etiqueta «materialismo gótico» para referirse a las ficciones de pretensiones materiales cuyo horror exigía tanto de nosotros que la única racionalización posible pasaba por mimbres supuestamente superados por nuestra sociedad y nuestra cultura. «El materialismo gótico está interesado en los modos en que aquello que podría parecer ultramoderno acaba siendo descrito en términos ostensiblemente arcaicos familiares a las novelas de terror: zombies o demonios», escribe el británico en Constructos flatline.
Estas descripciones urgentes y desesperadas entroncan tanto con Karl Marx y su abordaje del capitalismo mediante metáforas vampíricas, como con John Carpenter en sus aportaciones más afortunadas al género. El príncipe de las tinieblas, sin ir más lejos, nos sitúa en un enfrentamiento épico entre la materia y la antimateria, entre el algo y el vacío, cuya conclusión depende de la coordinación de científicos y autoridades religiosas: cada grupo puede ser de ayuda con su lenguaje propio en un conflicto que, sin embargo e históricamente, siempre hemos entendido como la lucha contra el mal. Una lucha a la que se accede, nuevamente, a través de máquinas mediadoras: la máquina de la iglesia donde se ambienta buena parte de la trama —que prueba que estas máquinas no tienen por qué ser tecnológicas, como no lo era el cómic que nos llevaba a la historia de Barbara— y dentro de ella la máquina con algo verdoso en su interior con la que se comunica el mismo mal.
Las máquinas mediadoras de Carpenter abren las puertas de nuestra percepción al igual que las abren los videojuegos, y al igual que los videojuegos requieren la fusión de entes antónimos. La antinomia más evidente es de la de carne y metal y así pasa que el cyborg es la principal creación cyberpunk, pero echando mano del materialismo gótico comprendemos que otras antinomias son posibles, siendo la más aglutinante la de realidad/fantasía cuyo estatus irresoluble dentro de En la boca del miedo empuja a Sam Neill a la locura: cuando las creaciones literarias del novelista de terror Sutter Cane invaden su mundo, al protagonista no le queda otra que dejar de «aferrarse a ninguna sensación estable de realidad». «Ya no quiere distinguir la fantasía de la realidad», escribe Fisher en su crítica de la obra maestra de Carpenter. «Ha sido arrastrado hacia lo hiperreal, una realidad contaminada fatalmente por la ficción». ¿Qué es el mundo virtual al que nos conducen los videojuegos sino eso mismo, una «realidad contaminada fatalmente por la ficción»?
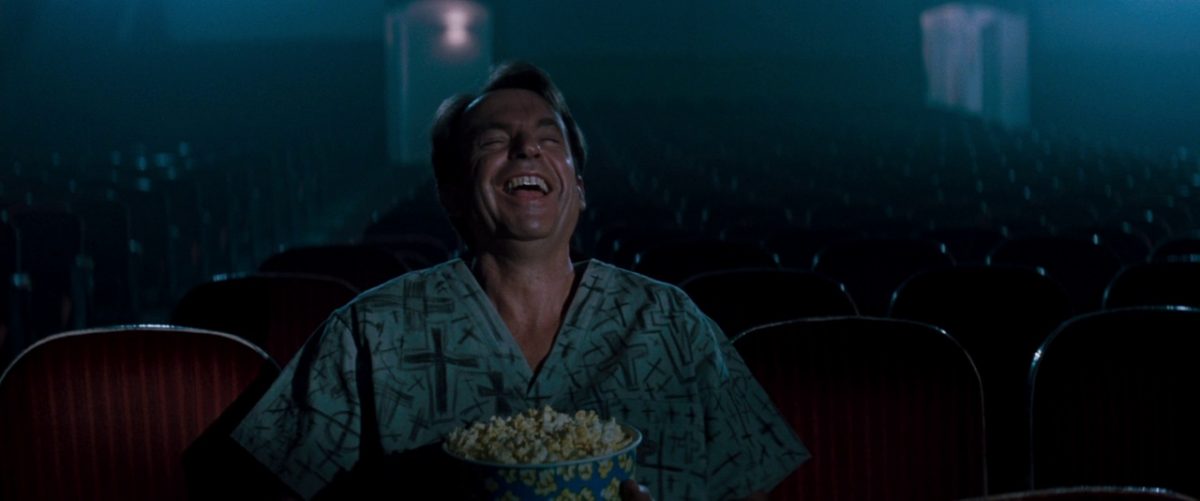
La posibilidad de invocar un horror inimaginable partiendo de estos supuestos llegó a una cima dentro de El fin del mundo en 35mm, el episodio de Carpenter para la serie antológica Masters of Terror. Ahí esa ficción que contaminaba la realidad acogía los visos inconfundibles del medio cinematográfico, de modo que podía obsequiarnos con una imagen tan potente como la de Udo Kier usando como celuloide para un proyector sus propios intestinos. La carne se fundía con el metal pero nacía otro tipo de ser: el cyborg cinéfilo.
Ahora bien, la sobrecarga de información a la que nos conducen las máquinas mediadoras no es siempre negativa en el cine de Carpenter. O, mejor dicho, no siempre tienen por qué subyugar nuestro ser: pueden alinearse con él, expandirlo. Es lo que sucede con Christine, adaptación de Stephen King que Carpenter acometió un año después de La cosa, donde un coche maldito era capaz de vehicular —nunca mejor dicho— las psicosis heteromasculinas del protagonista análogamente a cómo tiempo después los videojuegos podrían canalizar pulsiones violentas o misóginas. Y a veces no es necesaria esta expansión externa; también puede bastar con decir «aquí estoy» gracias a la ropa y el maquillaje con los que Chevy Chase es capaz de comunicarse con los demás una vez se ha vuelto invisible, en Memorias de un hombre invisible, y que nos retrotraería a las recompensas de elegir y diseñar un avatar especialmente catártico para nosotros.
Pero siendo la percepción de lo que existe ahí fuera lo que más interesa a Carpenter —sin que importe que podamos asumirlo o no— a la vez que el máximo poder que pueden recabar los videojuegos —como vía de entendimiento, rebelión y libertad—, obviamente hay que hablar de las gafas de Están vivos. Esas gafas que te permiten descubrir lo que existe realmente detrás de todo y desnuda al capitalismo como un sistema cuya mejor baza para luchar contra él reside en su entendimiento total. De ahí que los cambios en los mensajes que observa Roddy Piper con las gafas puestas no sean «antipublicitarios» —no le dicen que este producto en realidad es una mierda, como podría hacer una película estilo Barbie sin resistirse a que lo compraras todo—, sino una simplificación grotesca del mensaje de partida. «Obedece», «consume» como órdenes que, despojadas de cualquier ornamento, se antojan inoperantes. En realidad destruir el capitalismo es fácil, sostiene Carpenter en Están vivos: solo has de mirarlo bien, con la máquina mediadora apropiada.
y IV
Otra cosa interesante de Están vivos es la manera en que presenta a Roddy Piper. El personaje dice que nunca le dirá su nombre a alguien hasta que no sepa adónde se dirige. Lo que define al personaje de Piper es en ese sentido el movimiento, pero puesto que no deja de ser un tipo que vaga de trabajo en trabajo, este hincapié en la meta solo es pasajero: la dirección es importante exclusivamente en la medida en que sirva para que te muevas. Ocurre que en las películas de John Carpenter los personajes no dejan de moverse, estén mejor o peor construidos: títulos como La niebla o la mencionada El príncipe de las tinieblas dedican sus largos minutos iniciales a presentar personajes dirigiéndose de un sitio a otro, dejando que se definan vagamente con su movimiento y permitiéndoles que hagan camino al andar.
¿Esto tiene algo que ver con el videojuego? Seguramente sí, por cómo nos devuelve a la mirada que crea realidad y a algunas declaraciones que Carpenter ha dado con respecto a sus títulos favoritos. El cineasta es fan fatal de Horizon Forbidden West. Dice que es «un juego asombroso» y que le alucina su diseño. Con lo que percibiríamos una simpatía innata por el atractivo escenario de los Horizon, pero también por los juegos de mundo abierto, sobre los que Carpenter también ha hablado profusamente. Carpenter adora esa «libertad para vagar y hacer las cosas a tu manera». «Hay una plantilla que seguir, hay misiones, pero puedes hacerlo de forma diferente. Y de vez en cuando aparecen nuevas misiones y nuevas ideas. Es bueno. Es muy interesante». La simpatía de Carpenter por los mundos abiertos, resistente incluso a atrofias insalvables del formato como la que representaría el mismo Forbidden West, es la propia de un flâneur que vaga por las calles consciente del potencial político de su deambular. Un vagabundo que entiende las trampas del sistema toda vez que se sabe aprovechar de algunos de sus elementos —nada hay más divertido que ver a Carpenter presumir de todo el dinero que le ha dado Halloween en materia de derechos para infinitas y cochambrosas secuelas— y con placidez busca una serie de lugares donde recalar provisionalmente, enriqueciendo su conocimiento del mundo.
Que no hay nada tan importante para él como la consciencia Carpenter terminó de demostrarlo en su último largometraje como director, Encerrada, donde el cerebro era capaz de fabular una ficción autocombustible para paliar traumas emocionales. Por supuesto, aquí no se entendía tanto como una virtud humana —aunque, cosa curiosa, no había más máquinas mediadoras que el cine en sí mismo, transportándonos a la psique de Amber Heard—, pero sí como un énfasis en su poder, y en última instancia en la facilidad con la que esto llevaba a la reclusión. Nunca abandonábamos el cerebro de Amber Heard, del mismo modo que ningún personaje conseguía entrar en él para causar un efecto determinado. El título en español —finalmente oportuno pese a lo perezoso— nos refería a que estaba encerrada en sí misma.

Porque es a lo que parece llevarnos estos laberintos de la consciencia y las máquinas mediadoras: al aislamiento. Carpenter ha sido muy vinculado históricamente con el cine de Howard Hawks: él mismo se ha encargado de ponerlo fácil con estructuras narrativas que remitan a Río Bravo, el western más famoso de este cineasta. En el cine de Hawks eran habituales los «grupos de hombres», indagando en una camaradería masculina que Carpenter quiso emular directamente, y a través del esquema Río Bravo, en películas como Asalto a la comisaría del distrito 13 o Fantasmas de Marte. Pero siempre hubo una gran diferencia entre Hawks y él. La camaradería de Hawks permitía tanto el ocio como los espacios donde la profesión compartida que estimulaba esa camaradería se llenaran de un afecto genuino; suele citarse mucho a este respecto cómo previo al tercer acto Río Bravo nos mostraba a los protagonistas cantar hasta dos canciones seguidas para pasar el rato. Encontrar una escena así en el cine de Carpenter es impensable, porque sus hombres están marcados por la urgencia y lo más afectuoso que pueden inspirarse entre sí es respeto profesional.
Hay películas donde sí puede percibirse este cariño. Sobre todo hacia el final de su carrera, entre Vampiros y la misma Fantasmas de Marte. Pero para calibrar la enorme distancia de Carpenter con su ídolo basta volver a La cosa: antes del filme de 1982 el relato ¿Quién anda ahí? de John W. Campbell ya había saltado al cine en El enigma de otro mundo. Una película de 1951 dirigida por Christian Nyby pero de la cual las malas lenguas han apuntado a que la dirigió realmente su productor: el mismísimo Howard Hawks. Y es fácil entender esta suspicacia, puesto que El enigma de otro mundo vuelve sobre esas camaraderías afectuosas, esos hombres que se lo pasan bien juntos, y en resumen sobre una comunidad a la que un agente externo solo puede poner a prueba, pero nunca desestabilizar. Es distinto en extremo a lo que sucede en La cosa, donde el poder del alienígena pasa precisamente por hacer que los compañeros se alejen y se traicionen, paranoicos con que en realidad quien tienen al lado sea una copia alienígena. Y La cosa, volvemos a ello, no tiene un final feliz. Su final nos mueve a pensar que jamás podremos volvernos a fiar del prójimo, de hecho.
Pues ese es el precio a pagar por la consciencia una vez la hemos interiorizado: no poder volver a relacionarnos más que en calidad de compañeros con un objetivo común —modalidades multijugador de las que, por otra parte, Carpenter no es nada fan—, o como enemigos —competición, battle royale. Es la tragedia de nuestro tiempo que prefiguran las imágenes de John Carpenter, pero que no dejan de ofrecer un consuelo que conocemos bien: puede que cada vez nos sintamos más solos, pero al menos tenemos los videojuegos.



Solo los usuarios registrados pueden comentar - Inicia sesión con tu perfil.